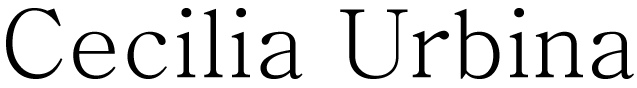Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.
Si retrocedemos en el tiempo, el término colonia nace del concepto romano de conquistar, u ocupar, territorios fuera de la ciudad-estado de Roma. Sin embargo, los estudios actuales se centran en los pueblos que los europeos, ingleses y franceses principalmente, ocuparon a partir del Siglo XVIII y dominaron totalmente en el XIX, y que lograron su emancipación teórica en las décadas de los años cincuenta y sesenta. Y digo teórica porque, a pesar de esa independencia lograda casi siempre a costa de guerras crueles y destructivas, muchos de ellos continúan bajo una forma de colonialismo económico y cultural que los mantiene sujetos al poder de los ricos países industrializados.
Por otro lado, colonialismo implica mucho más que el hecho de conquistar y ocupar territorios; conlleva, según Partha Chatterjee, “la regla generalizada de diferencia colonial, es decir, la preservación del contexto extranjero del grupo dominante”, así como “la representación del otro como inferior y radicalmente diferente, por lo tanto incorregiblemente inferior”1 Esta forma de interrelación entre dos entidades, una conquistadora y la otra subyugada, dio lugar a desplazamientos y marginación en los pobladores nativos, a una tendencia europeizante en la cultura y a niveles arbitrarios de percepción entre el centro y la periferia. De hecho el concepto de colonialismo no termina con la soberanía política de los países involucrados, dado que no es posible una reversión a épocas pre-coloniales; ese lapso de dependencia de otro poder deja una herencia de ideología, perspectiva, actitud, que permea todos los estratos de la vida de dichos países. El centro permanece como una referencia; los márgenes se debaten entre la admiración y el rechazo. Pero esa ambivalencia entre admiración y rechazo, o rencor, es mutua; el centro añora, por una parte, el esplendor imperial perdido; por otra, la seducción de lo exótico, lo diferente, de ese otro que ofrece la perspectiva de horizontes insospechados.
La literatura poscolonial es otro término de connotaciones vagas; en principio, designa a aquélla escrita por habitantes de países anteriormente colonizados por otras naciones. La realidad es más compleja, pues muchos de los escritores clasificados como poscoloniales son exilados, voluntarios o no, en dichas naciones. Los autores Mishra y Hodges la definen como “…la omnipresente tendencia en cualquier literatura marcada por un proceso sistemático de dominación cultural a través de la imposición de estructuras imperialistas de poder” y que “está ya implícita en los discursos del colonialismo”2.
Al término poscolonial, como categoría de estudios de género, se le critica por sus implicaciones eurocéntricas; es decir, presupone que la experiencia colonial es el factor más importante en la historia de las naciones involucradas, y deja de lado los periodos anteriores. Prefiero utilizar en este texto una clasificación de tintes menos eruditos, la que acuñaron los catedráticos australianos Ashcroft, Griffiths y Tiffin parafraseando una exitosa serie fílmica de los años 70: el imperio contraescribe. Hay en esa frase una sugerencia de desquite lúdico: la revancha a través de las letras, una reconquista cuyas armas serían las ideas y la palabra. La reconquista del centro por los márgenes. El imperio que contraescribe es vasto y multifacético; sus miembros están esparcidos por el mundo, han surgido en Srilanka, Guadalupe, Jamaica, Trinidad, el Africa árabe y negra, Asia, para ir a establecerse, muchos de ellos, en las capitales y las universidades de Occidente.
Esta herencia cultural de la colonia, con todo lo que conlleva de universalidad y de aspiración a ese lejano ideal de entendimiento entre naciones y pueblos, está indeleblemente unida a otra, política, de consecuencias diversas. En Asia y el subcontinente indio los conquistadores encontraron pueblos de raíces ancestrales mucho más antiguas y firmes que las suyas. Tal es el caso de la India, que vio alterado su curso histórico por el intermedio colonial pero conservó una cultura en parte enriquecida por las nuevas corrientes (aunque la partición arbitraria de Pakistán y Bangladesh hace patentes todavía los conflictos de la interferencia extranjera). Las escritoras indias, algunas de las más conocidas y premiadas entre las llamadas poscoloniales, ofrecen un testimonio fiel de esta simbiosis y desafían la profecía de Kipling: “El oriente es el oriente y el occidente es el occidente y nunca ambos se encontrarán mientras permanezcan el cielo y la tierra”. Anita Desai, Jumpa Lahiri, Bharati Mukherjee, Arundhati Roy exploran una nueva India y dejan de lado el pasado colonial sin ignorar su herencia; Arundhati Roy, en su primera y única novela hasta hoy, El dios de las pequeñas cosas, premiada con el Booker, enfoca el conflicto de castas y construye un relato de la vida en la India de hoy, con ecos tan universales que su novela ha sido uno de los mayores éxitos mundiales de los últimos tiempos; Anita Desai contrasta, en Fasting, Feasting (Ayuno y festividad) la calidez del ambiente indio con la fría eficiencia de la vida norteamericana; Jumpa Lahiri en El buen nombre, Bharati Mukherjee en Jasmine incursionan en la difícil adaptación a la vida en los Estados Unidos o Inglaterra de los emigrados indios y sus esfuerzos por integrarse sin perder sus raíces.
En estos casos se da una doble reconquista; las autoras, y desde luego autores, indios han invadido el mundo de las letras, han enriquecido la lengua y la imaginación anglosajonas, han recibido los premios antes reservado a ciudadanos británicos y nos han enseñado su cultura y sus costumbres sin idealizarlos.
El caso de Africa es tristemente distinto. “Los poderes europeos crearon estados durante su ocupación del continente…Fueron, y siguen siendo, estados conquistados, integrados por pueblos de diferentes legados políticos, culturales, religiosos e ideológicos sin una sensibilidad transnacional identificable salvo por un conjunto u organización capaz únicamente de racionalizar la explotación de los recursos naturales del continente para beneficio de los capitalistas del mundo occidental”3. Las fronteras de Africa son arbitrarias y dañinas; las barreras virtuales que impiden las migraciones naturales de pueblos nómadas habituados a la búsqueda de agua y alimento en épocas de sequía o aquéllas que aglomeran antiguas tribus en entidades geopolíticas circunstanciales han dado lugar a las peores tragedias del siglo pasado y de éste: hambrunas, genocidio, miseria y éxodo forzoso de pueblos enteros con la consecuente alteración económica y cultural que produce en los territorios limítrofes. Según el profesor Herbert Ekwe-Ekwe, historiador nigeriano y director del Instituto de Estudios Transculturales de Dakar, en las guerras internas de Uganda, Zaire, República del Congo, Etiopía, Somalia, Rwanda, Burundi, Liberia, Sierra Leona, Guinea- Bissau, Guinea del Sur, Costa de Marfil y Sudán han muerto 12 millones de personas. Con los tres millones de muertos en Biafra, el total se eleva a 15 millones de individuos asesinados en los estados africanos en los últimos cuarenta años. ¿Qué tan conscientes estamos de estas cifras? El pasado colonial fue un ensayo de las masacres actuales; según comenta Mario Vargas Llosa4, “detrás de la violencia en que se debate todavía este desdichado país se delinea la sombra de Leopoldo II de Bégica que conquistó el Congo sin disparar un solo tiro y consiguió en menos de 20 años aniquilar a por lo menos 10 millones de sus súbditos africanos”. En una extraordinaria novela, La Biblia envenenada, la escritora norteamericana Barbara Kingsolver narra la historia del Congo moderno y las múltiples formas que el colonialismo formal e informal asume. Hay otras tragedias que se han hecho patentes ante los ojos del mundo: las fotografías de niños moribundos en Somalia, el genocidio de Rwanda, actualmente la campaña contra la política de violación a mujeres como un arma sistematizada de combate en el Congo, el genocidio en Sudán que se perpetúa en la zona de Darfur. La tragedia de Africa es múltiple, compleja y tiene sus raíces en esas frágiles culturas explotadas sin compasión durante décadas por los poderes europeos que al partir, obligados por la corriente inevitable de los nacionalismos y las subsecuentes independencias, dejaron economías depauperadas y sistemas políticos inoperantes.
Dice A.S. Byatt. “un impulso poderoso a la producción de novela histórica ha sido el deseo político de narrar las historias de los marginados, los olvidados, los ausentes del registro oficial”5. Desde su posición privilegiada de mujeres intelectuales, bilingües, las escritoras poscoloniales miran al pasado, el suyo o el de sus naciones, con una intención no sólo universalista sino de reivindicación de aquéllos cuyas vidas han sido arrasadas por la guerra, la esclavitud, el hambre y tantos males que persiguieron, y persiguen aún, a continentes enteros. También miran al presente, con la intención de relatar la vida localista o globalizada de sociedades que cabalgan entre dos mundos.
Es difícil, en el espacio de una ponencia, decidir qué autoras son las más significativas; en este caso elegí sólo una, nigeriana, –poco conocida en el mundo de habla española–, Chimamanda Ngozi Adichie, por su calidad literaria desde luego pero también porque su novela La mitad de un sol amarillo ejemplifica de manera especial el infortunado dilema africano ya mencionado.
Antes de hablar de la novela es importante situarla en la historia: la guerra genocida de Nigeria contra Biafra. De 1967 a 1970, el gobierno militar federal nigeriano encabezado por el general Yakubu Gowon libró una guerra de exterminio en contra del pueblo Igbo dentro de un limitado territorio (la parte más densamente poblada de África fuera del área del Nilo) en la cual los atacados no tenían acceso a un estado neutral o amigo que les ofreciera la posibilidad de refugio. El inicio del conflicto, que recuerda el caso de Rwanda y el actual de Sudán, fue la masacre de integrantes de raza Igbo durante los meses de mayo a octubre de 1966; alrededor de 100,000 Igbo fueron cazados y asesinados en sus casas, oficinas, escuelas y hospitales o en las estaciones de tren y autobús al tratar de escapar a su región nativa en la parte oriental de Nigeria. De ahí la secesión, efímera y trágica, de lo que fue por tres años la República de Biafra (1967–70) y que legó al mundo el tristemente célebre término de biafrano para designar a alguien a punto de morir de hambre. El gobierno federal de Nigeria tuvo el consentimiento tácito de los Estados Unidos y el apoyo de Gran Bretaña, Rusia y la mayoría de los países africanos (con excepción de Tanzania, Zambia y Costa de Marfil) en una guerra que costó 3 millones de muertos Igbo y concentró a otros tres millones en un territorio de 2,500 kms26 sin alimentos, agua o medicinas salvo por los escasos vuelos de ayuda que lograban aterrizar en las pistas clandestinas.
La mitad de un sol amarillo (Half of a Yellow Sun7) fue el emblema de Biafra y es el título de la novela de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nacida en Nigeria, galardonada con varios premios y profesora de la Universidad de Princeton. Actualmente divide su tiempo entre los Estados Unidos y Nigeria. Su interés en la historia de Biafra es personal: sus dos abuelos murieron durante la guerra.
La mayoría de las obras de este tipo, como menciona A.S. Byatt, pretenden recuperar la memoria de los marginados; en este caso, Ngozi presenta a dos protagonistas, hermanas gemelas hijas de un prominente Igbo, hombre de negocios de dudosa ética, íntimamente relacionado en las esferas políticas. Kainene y Olanna Ozobia, educadas en Inglaterra, son ricas, de religión católica y pertenecen a una elite cosmopolita que habla inglés con acento oxfordiano y se relaciona en círculos internacionales. Es un acierto de la autora transitar por todas las esferas sociales de Nigeria; otros personajes son el amante y más tarde esposo de Olanna, Odenigbo, profesor universitario de opiniones políticas radicales; Richard Churchill, amante de Kainene, el inglés seducido primeramente por el arte Igbo y después por la nigeriana altiva y fría; y, en primer plano, Ugwu, el muchachito pueblerino llevado por su tía a trabajar a la casa de Odenigbo. El concepto de houseboy es difícil de traducir lingüística y culturalmente: implica el sirviente general que se encarga de todo, desde la limpieza hasta la cocina. Es sintomático que Ugwu se refiera a Odenigbo como Master – amo –, utilizando un término eminentemente colonial.
La voz narrativa, siempre en tercera persona, oscila en puntos de vista; conocemos a los personajes, Olanna y Odenigbo, a través de la mirada de Ugwu, y gran parte de la trama depende de ella. El acierto de esta estrategia es que Ugwu crece en años y experiencia, llega a conocer íntimamente a su amo, se enamora platónicamente de la bellísima Olanna y relata su propia vida y la de sus patrones con intuición y sensibilidad. Pero también vemos por los ojos de Olanna, y este ir y venir permite abarcar el choque de culturas entre el mundo occidentalizado de las hermanas y sus parejas y el “primitivo” del Ugwu niño/joven y de otros personajes como la madre de Odenigbo.
La estructura de la novela juega con dos tiempos; los años sesenta tempranos y tardíos, intercalados de forma equilibrada, y pequeños pasajes con el título El mundo se mantuvo en silencio mientras moríamos, supuestamente parte de libro que Richard Churchill escribe y que ofrecen apuntes de corte histórico. La sección de los primeros años de la década de los sesenta describe el esquema familiar de las hermanas. El padre es de una ambición tal que aparentemente está dispuesto a ofrecer a su hija Olanna: “se preguntó en qué forma su padre había prometido al jefe Okonji un affair con ella a cambio del contrato. ¿Lo habían hablado claramente o era sólo una implicación?”8 Esta parte aborda también una amplia gama de temas. Olanna busca otro mundo, el de un hombre intelectual que observa y analiza a su país y su sociedad: “El panafricanismo es una noción fundamentalmente europea… la única fuente de identidad auténtica del africano es la tribu…soy nigeriano porque un hombre blanco creó a Nigeria y me dio esa identidad”9, dice Odenigbo. Cuando surge el conflicto entre Olanna y la madre de Odenigbo, que la rechaza y la insulta, él lo explica así: “la verdadera tragedia de nuestro mundo poscolonial no es que la mayoría de la gente no pudo opinar acerca de si quería o no este nuevo mundo; es que a esa mayoría no se le dieron los medios para negociar este mundo nuevo”.
Una buena novela se aleja del concepto panfletario y construye su tesis sobre una problemática de corte humano; en ésta lo hay, a través de elementos vitales en las relaciones entre individuos. Las hermanas son gemelas muy diferentes; la belleza extraordinaria de Olanna encuentra su equilibrio en la autonomía y seguridad de Kainene. La trama transcurre entre conflictos que afectan a las dos parejas; son cuatro individuos de antecedentes distintos, de personalidades fuertes que interactúan y chocan causando rupturas que sanarán cuando las circunstancias no permitan ya consideraciones de índole personal. Es Ugwu el eje, moral y emocional, de la novela; su fidelidad sin límites hacia sus amos (ampliamente correspondida), su necesidad de aprender y comprender, su maduración dolorosa lo convierten en el protagonista de un conmovedor bildungsroman paralelo.
En la parte de los sesenta tardíos aparece otro protagonista: Biafra. “¡Ha nacido Biafra! ¡Seremos los líderes del África negra!” grita Odenigbo, entusiasmado. El símbolo del sol amarillo ofrece esperanza, seguridad, independencia…en la imaginación. En la realidad, muerte, hambre y el exilio de su líder que no permanece a acompañar a su pueblo hasta el final, ante lo cual piensa Olanna:” su sentimiento no era de haber sido derrotada; era de haber sido engañada”. Después de algunos triunfos tan espectaculares como inesperados, las fuerzas biafranas pierden terreno en una lucha desigual; los comunicados oficiales hablan de éxito, logros, de plazas arrebatadas al enemigo, pero la realidad se impone y siguen meses de desgaste y confusión. Vemos a estas mujeres, antes privilegiadas, comer grillos asados, cazar lagartijas como única fuente de proteínas, sufrir por los vientres abultados de los niños a punto de morir: la larga agonía de un pueblo condenado. El término biafrano ha nacido junto con el país.
Ngozi Adichie no es maniquea; si bien en lo político su postura es inequívoca, desde el punto de vista humano se aleja de los absolutos. El régimen nigeriano es brutal y su ejército lo refleja; pero los soldados biafranos hacen una feroz conscripción forzada, violan, golpean. La violencia engendra violencia, nos dice, y nadie es inmune a la crueldad.
Es imposible resumir un libro de 500 páginas en una ponencia. Quisiera quedarme con el concepto: una novela que relata la vida de cinco personajes y la tragedia de un país que ocupó un lugar en los mapas durante unos meses y pagó con la vida de tres millones de sus habitantes.
1. Chatterjee, Partha, “The Nation and its Fragments” , Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, Princeton1993, pp 10 y 33
3. Ekwe-Ekwe, Herbert, The Biafra War and the Age of Pestilence, http://litencyc.com/theliterary magazine/biafra.php
4. Vargas Llosa, Mario, La aventura colonial, periódico Reforma. Diciembre 30, 2008, Internacional, p‑2.
6. Ekwe-Ekwe, Herbert, The Biafra War and the Age of Pestilence , http://litencyc.com/theliterarymagazine/biafra,php