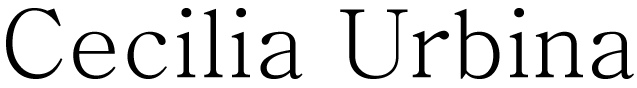DE JULIUS A MANONGO: EL CICLO DEL DESENCANTO
“Existe el amor, la amistad, el trabajo (la literatura, en mi caso) y después no existe nada. La idea que me he hecho de ellos me ha permitido soportar una realidad siempre demasiado chata. Y el absurdo de la vida, el anonadamiento, y la nada”.1
 La frase que abre este texto es del libro (Permiso para vivir) que Alfredo Bryce Echenique subtitula antimemorias. Muy adecuado el título; casi todos sus libros tienen que ver con algún anti. Como dice, la realidad es para él demasiado chata, y suele desembocar en un abismal fracaso. El amor se convierte en anti-amor, casi siempre, la política en anti-política, y así se acumulan los anti-todos en la larga tragicomedia que conforman sus novelas. Una tragicomedia ‑se comprende al leer sus antimemorias- basada en la vida del autor. Se llamen Julius, Martín, Manongo o Pedro, las máscaras se confunden sobre el rostro de sus antihéroes y el lector trata de encontrar a Alfredo Bryce Echenique detrás de cada una. La chata realidad los rebasa y el absurdo de la vida se hace presente a cada momento, “…porque llevan incrustada la tremebunda espada de la timidez y ese asunto de la falta de agresividad…”2
La frase que abre este texto es del libro (Permiso para vivir) que Alfredo Bryce Echenique subtitula antimemorias. Muy adecuado el título; casi todos sus libros tienen que ver con algún anti. Como dice, la realidad es para él demasiado chata, y suele desembocar en un abismal fracaso. El amor se convierte en anti-amor, casi siempre, la política en anti-política, y así se acumulan los anti-todos en la larga tragicomedia que conforman sus novelas. Una tragicomedia ‑se comprende al leer sus antimemorias- basada en la vida del autor. Se llamen Julius, Martín, Manongo o Pedro, las máscaras se confunden sobre el rostro de sus antihéroes y el lector trata de encontrar a Alfredo Bryce Echenique detrás de cada una. La chata realidad los rebasa y el absurdo de la vida se hace presente a cada momento, “…porque llevan incrustada la tremebunda espada de la timidez y ese asunto de la falta de agresividad…”2
Sorprende, ante tanto énfasis en la timidez, el estilo desaforado, barroco, para desnudarse por escrito, y el humor limítrofe con la farsa. ¿Reminiscencias de Rabelais y Laurence Sterne, a quienes Bryce Echenique cataloga entre sus escritores preferidos? Algo del espíritu de Tristam Shandy parece contagiar a unos personajes tan propensos a jugar con la idea de la locura, una locura momentánea y autoinducida, diseñada más que nada para escapar a situaciones imposibles de sobrellevar. Los protagonistas rompen toda barrera de pudor para exhibir sus tormentos morales y físicos –y vaya que son atormentados- en los largos diálogos con el lector. Diálogos o confesiones.
La primera novela de Bryce Echenique, escrita en Europa después de su exilio voluntario de Perú, es Un mundo para Julius. Según comenta su alter ego, Martín Romaña, (protagonista de La vida exagerada de Martín Romaña, crónica de los años parisinos de un escritor sospechosamente afín al mismo Bryce) “de puro serio, o de puro imbécil, Bryce Echenique se había leído cincuenta tomos de novísima psicología infantil antes de escribir Un mundo para Julius, con el fin de no meter las cuatro al crear al personaje infantil de esa novela. Su conclusión, al cabo de tanta lectura: prácticamente todo es posible tratándose de un niño”.3 (Uno de los numerosos juegos de Bryce Echenique ‑escritor juguetón por naturaleza- consigo mismo y con sus lectores es el de hacer que sus personajes lo mencionen a lo largo de sus novelas). La conclusión, y los cincuenta tomos, ayudaron en la estructura de ese entrañable y totalmente verosímil protagonista que logra crecer ante nuestros ojos a lo largo de varios años y casi quinientas páginas. Julius vive y sufre el mundo de la infancia, tan incomprendido por los adultos que le tocaron en suerte; al mismo tiempo, con su mirada aguda e inocente, observa ese otro mundo, el de ellos -su madre y su padrastro- especímenes representativos del medio social que suponemos Bryce Echenique quiso abandonar en su país. Suponemos con ciertas garantías de acierto, si nos atenemos a lo que el escritor dice: “…yo salí de mi infancia completamente solo, bastándome en un rincón”4. Otro de sus juegos es el de informarnos, tanto en sus memorias como a través de sus personajes, de sus orígenes familiares aristocratizantes y ricos. No sabemos si el sarcasmo bastante feroz con el que retrata a la oligarquía peruana, al empeño de una clase dominante por rescatar apellidos y blasones en la España de los ancestros, es solo un vehículo de crítica social o, también, un modo de situarse ante sus lectores. Porque el escritor, sea Bryce Echenique o Martín Romaña, que subsiste miserablemente en el París de todos sus tormentos con un magro salario de profesor, lo hace hasta que la situación se pone deveras fea, momento en que recurre a la chequera de mamá para que lo salve. Estas confesiones, que podrían resultar irritantes, lo convierten una vez más en antihéroe y le otorgan a sus escritos un tono de intimidad. El escritor, real o ficticio, se reconoce presumido; nadie se autodenomina fin de raza sin implicar que ahí hubo una raza a la cual ponerle fin. “Escoceses y vascos que degeneraron en el fin de raza peruano, que, según dicen, soy. Y según es peor, a veces me siento”.5 Pero la pobre raza está tan devaluada, le es tan arduo a su último vástago navegar por la vida ‑con o sin sillón Voltaire- que le perdonamos todas las alusiones a los juegos de plata de mamá y los apellidos ilustres para conmiserarnos de su presente, más bien propio de Sísifo: “He vivido siempre con la sensación de pertenecer a un mundo vencido y de que el vencedor es cruel”6.
Dos temas recurrentes en la obra de Bryce Echenique dan origen al largo ciclo de desencanto que ésta implica: el amor y la política. La política grande o pequeña: la de los gobiernos –peruanos y por extensión, latinoamericanos- que lentamente erosionan el acervo y la moral de sus pueblos; la de los exilados latinoamericanos en Europa, un conglomerado ecléctico. Bryce Echenique menciona también a Cervantes y Hemingway como favoritos: en su obra, uno identifica al Quijote empeñado en la persecución de Dulcineas sospechosamente Aldonzas, pero el fantasma de Hemingway, rondando los cafés del Barrio Latino, es un reflejo utópico para estos personajes tan inermes ante la vida y el amor. El héroe hemingwayano, contenido y un tanto cínico, aparece sólo como referencia a esos seres míticos que se involucran, saltan a la trinchera o la barricada y viven o mueren en la acción. Martín Romaña se aproxima a los enfrentamientos con terror, y se ocupa más que nada en fingir que actúa mientras huye, intelectual y físicamente, de todo compromiso con un conflicto político –el del 68 en Francia- que lo rebasa y al que observa con una dosis de cinismo mucho mayor de la que Hemingway jamás soñó, mientras lo que él sueña es “que te parecías al Che Guevara, cuando barricadeabas, y a Jean-Paul Sartre cuando escribías”7. Lo que escribe es su enorme envidia por Bryce Echenique “ que está tan tranquilito en su casa escribiendo Un mundo para Julius”. Existe esa ambigüedad constante ‑honestidad o cinismo- en el análisis de los compañeros de exilio en París: “…para ser militante, bueno o malo, se necesitaba abandonar París, regresar al Perú, y una vez allá, empuñar las armas o algo así. Yo vi partir a muchos, con ese fin, pero la verdad es que después, con el tiempo, me fui enterando que lo único que habían empuñado era un buen puesto en el ministerio. Claro, es el drama de las clases medias, es el drama de Latinoamérica, y no hay que amargarse tanto, todo se explica, hay también los verdaderos”. 8 Para esos, “los verdaderos”, tiene un homenaje ambivalente: “eran de a verdad, eran como heroicos las veinticuatro horas del día”. El compromiso literario con la política vendrá después, en No me esperen en abril, pero ya aquí se da esa falta de fe en la autenticidad de los individuos que permea su obra.
Y queda el amor, para salvarlo todo. El amor y la amistad. Lo cual tampoco se da fácil para el quijote en busca de Dulcineas-Aldonzas. Cada encuentro amoroso en las novelas de Bryce Echenique equivale a la crónica de un abandono anunciado. El amor infantil de Julius por su hermana, su madre o su nana sucumbe ante la muerte o la frivolidad; el obsesivo enamoramiento de Martín Romaña por Inés, su mujer, lo pone literalmente a las puertas de la muerte; su relación posterior con Octavia de Cádiz –esa figura evanescente- está condenada al fracaso. Qué amores turbulentos, qué energía desperdiciada, qué insistencia de estos personajes en el sufrimiento. Todo en medio de una autocrítica burlona, un feroz empeño en dibujarse como el perdedor, el amante torpe, el necio e iluso perseguidor de una mujer que ha dejado de quererlo. Porque las mujeres no son culpables; carecen de sensibilidad, tal vez, de la inagotable reserva de paciencia que semejante devoción requiere. Proyectan su imagen de serena fortaleza en medio de la catástrofe, siguen su camino sin inmutarse ante la marea de pasiones que amenaza invadirlas. Cuando uno lee las antimemorias, y su contrapartida ficcionalizada Que no me esperen en abril, encuentra un antecedente revelador: Teresa, “la muchacha de tez muy blanca, y nariz respingada”9. Esa nariz parece haber marcado para siempre el destino sentimental del autor y su obra. Según nos cuenta Bryce Echenique, Teresa fue su primer y desesperado amor de adolescente. “A Teresa la perdí por mi culpa, aterrándola con la posesividad de mi amor, con mis celos, con el desenlace trágico en el que siempre tenían que desembocar cada una de nuestras conversaciones”.10 De la adolescencia de Bryce, Teresa salta a la de Manongo Sterne 11con el mismo nombre, la misma nariz y el mismo resultado. Y de ahí se desdobla en el tiempo y la geografía para seguir huyendo de los celos, la posesividad y la tragedia imaginada por sus sucesivos amantes. Tragedia que, de tanta empeño imaginativo en vislumbrarla, termina por convertirse en realidad. Los desastres se acumulan, el cataclismo acecha en medio de festejos alcoholizados, de viajes con entrañables amigos –ésos nunca le faltan ni al autor ni a sus personajes; compañeros de inconmovible lealtad y afecto eterno. Pero el cataclismo sucede periódicamente; las amadas huyen, abandonan el campo y al individuo. El héroe sufre, se repone y continúa su ruta de satélite en una galaxia poblada por planetas femeninos de indestructible encanto. Todos estos vaivenes emocionales corresponden, sin embargo, a esa realidad chata que Bryce menciona y que él y sus personajes superan con amor, amistad y trabajo. El verdadero absurdo, el desencanto y un dejo de desesperanza surgen en No me esperen en abril.
Relata el escritor que, en la ceremonia de entrega del premio Ricardo Palma por Un mundo para Julius que se llevó a cabo en Lima, el ministro de Educación dijo que entre el entonces presidente general Velasco y Bryce Echenique habían liquidado a la oligarquía peruana; ante semejante desacato, un miembro conservador de su familia sufrió un desmayo y abandonó el lugar en camilla. La novela no pretendía liquidar ni al pariente ni a las clases altas del país, pero dadas las circunstancias de su publicación, se le adjudicó una fuerte carga política. Esa crítica, evidente para los lectores de Un mundo para Julius, la retoma Bryce Echenique en No me esperen en abril (incluso aparece uno de los personajes de aquella, como un guiño al lector fiel) con otra visión. La novela se inicia con varios capítulos acerca de la vida en St. Paul’s, la peculiar escuela con programas y profesores ingleses fundada por un grupo de padres de familia preocupados por la “humidificación” de Perú, y deseosos de que sus hijos perpetúen su nostalgia por lo británico ‑civilizado y bueno- en contraposición a lo estadunidense ‑vulgar- y desde luego a lo peruano, irremediablemente primitivo. Uno se permite notar en este anecdotario estudiantil una fuerte carga autobiográfica por varias razones: por la dedicatoria, porque Bryce estudió primaria y secundaria en escuelas con profesorado inglés y estadunidense, y por los excelentes retratos ‑unos detalladísimos, otros meros esbozos, muchos caricaturas- de los compañeros y maestros de St. Paul’s. El protagonista, ya adulto, vive en el extranjero, como Bryce, y regresa a Lima por cortas temporadas. Estos viajes esporádicos le otorgan perspectiva para aquilatar los cambios acaecidos en la ciudad y sus habitantes: deterioro, miseria, mendigos, ambulantes ‑un espejo ominoso para los lectores latinoamericanos- y el éxodo de una clase antiguamente poderosa que se autoexilia, espolvoreando el mundo con expatriados en busca de seguridad.
La cronología de la novela se establece a través de nombres de películas, estrellas fílmicas y letras de canciones (recurso que ya había utilizado en La última mudanza de Felipe Carrillo) estas últimas excelentemente adaptadas a las peripecias de la historia. El tono es sarcástico, ferozmente crítico, pero también honesto. Es la generación del autor radiografiada emocional, social y políticamente. Hay un racismo asumido como propio en la voz del narrador, racismo que se disuelve en la experiencia compartida. La primera parte es el andamiaje de la obra: en esa época escolar, Manongo Sterne Tovar y de Teresa hará amigos entrañables y duraderos, se enamorará perdidamente y para siempre –una vez más- y acabará por traicionar todo lo que alguna vez pensó de sí mismo. El protagonista de No me esperen en abril es tan ambivalente como su nombre: ingenuo y pragmático, idealista y ambicioso. Manongo es un apodo infantil, de esos que se dan en la niñez y se instalan; el apellido, con sus connotaciones extranjerizantes y aristócratas, habla de orígenes elitistas. Creo que esta elección no tiene nada de casual, y es el anuncio de la temática general de la novela. Manongo Sterne Tovar y de Teresa lleva en su nombre las obsesiones de su clase.
Bryce Echenique narra la historia de un amor y un país a través del recuento de múltiples traiciones: la del padre Sterne a su hijo ‑al “vender” su reputación por conveniencias inconfesables- y la de Tere, el amor adolescente y loco, la muchacha que va siempre unos pasos adelante que Manongo y lo rebasa en una realidad que él se niega a entender. Estas dos traiciones alteran el proyecto de vida del muchacho y lo convierten en algo que nunca pensó ser: el socio de su padre en una empresa de connotaciones dudosas, origen de una inmensa fortuna hecha en los paraísos fiscales del mundo con los capitales sustraídos a un Perú despojado por sus políticos y su elite empresarial. Esta es la tercera traición; para narrarla, Bryce se despoja de su tono exuberante e incursiona en la tragedia de un país empobrecido y erosionado económica y culturalmente por los gobiernos corruptos, la pauperización del campo, la alternancia de tendencias que crean millonarios y agotan a la población. Bryce hace un análisis de las últimas décadas de la historia de su país; equivale a un grito sin esperanza ante tanta ineptitud, tanta deshonestidad, y, por último, a un desahogo de impotencia.
Manongo, como Julius, es un niño sensitivo y vulnerable, pero el tiempo es un agente cruel, y lo convierte en un adulto con el síndrome de Peter Pan, un implacable hombre de negocios cuya imaginación no logra superar su amor adolescente. Vive un tiempo alterno y una geografía equívoca. Hay un paralelismo y un contraste entre Manongo y su país: el éxito de uno implica el deterioro del otro.
Esta novela participa del estilo conocido de Bryce –la espontaneidad de la escritura, el tono burlesco y la autoirrisión- en la primera parte; después adquiere nuevos matices, una madurez desencantada en el ritmo narrativo, un abandono de su eterna burla de sí mismo y de lo que le rodea para explorar el drama de la distancia, la soledad y la incomprensión. Desemboca en un final inusitadamente trágico, como si el mundo caótico que retrata no tuviera mejor salida.
No me esperen en abril parece cerrar un ciclo con un cambio importante en la personalidad del protagonista. Los anteriores –Julius, Martín Romaña, Felipe Carrillo, Pedro- eran víctimas de las circunstancias y de sí mismos; su perenne mala suerte, narrada con gozoso masoquismo, daba lugar a largas confesiones de fracaso. Manongo Sterne Tovar y de Teresa inicia la suya en el mismo tono, pero es el primer antihéroe que traiciona la intrínseca honestidad de los anteriores. Esos eran torpes y vulnerables, sufridos ejemplos de lo que a ese mundo vencido le depara el cruel vencedor. Manongo es partícipe del mundo de los vencidos en el área amorosa, pero se incluye como vencedor cruel en la económica y política. Derrotado por su fracaso sentimental, pierde la perspectiva frente a los patrones familiares y se deja derrotar también en sus convicciones como individuo. He aquí el mayor desencanto que el vencedor le reserva al vencido: la traición a sí mismo. Porque en No me esperen en abrilya no se habla de las máscaras que cubren el rostro de los activistas autoinventados, ni de las fantasías políticas de los guerrilleros de café. Aquí se trata de la derrota de un país y un continente, y creo que, en el fondo, se plantea una crítica amarga –desprovista ya de la farsa- a una clase dominante que es causa y artífice de esa derrota.