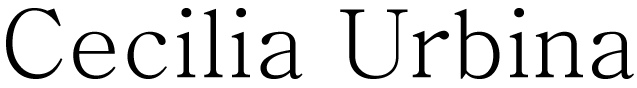Las palabras, de tan dichas, suelen ir dejando jirones de su significado por el camino. Libertad, democracia, censura: las envolvemos, las coloreamos, les adjudicamos compañías ambiguas, las confundimos hasta que las pobres no se reconocen ya. De tanto repetirlas se convierten en algo onomatopéyico, a la vez la imitación del sonido de una cosa, el sonido y el vocablo en sí. Entonces tenemos que recurrir al diccionario para que nos devuelva el sentido primigenio de lo que buscamos. Este define censura como “dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Corrección o reprobación. Murmuración, detractación”. Los diccionarios, y los venerables lexicólogos que los escriben, ofrecen más datos de los que a simple vista se aprecian. En este caso, me parece singular que la frase se inicie con el término dictamen y concluya con detractación, que, más tarde en el orden alfabético, se explica como calumnia o infamia. ¿Será que, entre más analizaban la palabra los eruditos, peor les parecía? Otro detalle es el uso que hacen de ella: dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Un psicólogo, aplicando pruebas de Rochard, diría que lo que les vino a la mente de inmediato fue una pila de libros quemados en la plaza pública. No un baile, o una escultura: un escrito. Un hombre notable por su amor a la vida ‑y por muchas otras cosas- William Shakespeare, dice de la censura que es “el arte enmudecido por la autoridad”. Para ser imparcial, cito a otro escritor, éste con impecable prestigio moral: John Milton. “Aquel que mata a un hombre mata a una criatura racional, hecho a imagen y semejanza de Dios; pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, mata a la imagen de Dios”.
Las palabras, de tan dichas, suelen ir dejando jirones de su significado por el camino. Libertad, democracia, censura: las envolvemos, las coloreamos, les adjudicamos compañías ambiguas, las confundimos hasta que las pobres no se reconocen ya. De tanto repetirlas se convierten en algo onomatopéyico, a la vez la imitación del sonido de una cosa, el sonido y el vocablo en sí. Entonces tenemos que recurrir al diccionario para que nos devuelva el sentido primigenio de lo que buscamos. Este define censura como “dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Corrección o reprobación. Murmuración, detractación”. Los diccionarios, y los venerables lexicólogos que los escriben, ofrecen más datos de los que a simple vista se aprecian. En este caso, me parece singular que la frase se inicie con el término dictamen y concluya con detractación, que, más tarde en el orden alfabético, se explica como calumnia o infamia. ¿Será que, entre más analizaban la palabra los eruditos, peor les parecía? Otro detalle es el uso que hacen de ella: dictamen o juicio acerca de una obra o escrito. Un psicólogo, aplicando pruebas de Rochard, diría que lo que les vino a la mente de inmediato fue una pila de libros quemados en la plaza pública. No un baile, o una escultura: un escrito. Un hombre notable por su amor a la vida ‑y por muchas otras cosas- William Shakespeare, dice de la censura que es “el arte enmudecido por la autoridad”. Para ser imparcial, cito a otro escritor, éste con impecable prestigio moral: John Milton. “Aquel que mata a un hombre mata a una criatura racional, hecho a imagen y semejanza de Dios; pero el que destruye un buen libro mata a la razón misma, mata a la imagen de Dios”.
El mundo público, representativo de la organización estructural, se ha empeñado siempre en controlar al privado, ámbito del individuo. Todas las expresiones artísticas y creativas son sujeto de juicio y/o prohibición, pero nada se persigue con tal furor como la palabra escrita. Los libros, dice Voltaire en un panfleto satírico titulado Del horrible peligro de la lectura, “disipan la ignorancia, guardiana y protectora de los Estados bien controlados”. El libro es la maldición de las dictaduras, y resulta lógico que éstas se dediquen con tal entusiasmo a destruirlo. Hacia el año 213, el emperador chino Shih Huang-ti trató de abolir la lectura mediante el expedito sistema de quemar todos los libros del reino; Calígula mandó incinerar las obras de Homero, Virgilio y Tito Livio, aunque para nuestra fortuna alguien se rehusó a obedecer la orden. “La ilusión acariciada por los que queman libros es que, al hacerlo, pueden anular la historia y abolir el pasado”, dice Alberto Manguel1 en su obra Una historia de la lectura, y amplia los ejemplos con algunos verdaderamente peculiares: en 1981, la junta militar bajo el mando del general Pinochet prohibió Don Quijote porque implica una apología de la libertad individual y un ataque contra las autoridades establecidas. Quisiéramos pensar que, salvo en sistemas notorios por su mentalidad paleolítica, este tipo de aberraciones han quedado relegadas al pasado, recluidas en las páginas de Orwell con su Ministerio de la Verdad, y que no tienen cabida en el posmoderno mundo relativista y transtextual. Para desilusionarlos, voy a mencionar algunos de los cincuenta libros más frecuentemente censurados en escuelas y bibliotecas estadunidenses entre 1990 y 1992, según el investigador Herbert N. Foerstel2: Hombres y ratones y Las viñas de la ira, de John Steinbeck, El cazador entre el centeno, de J.D. Salinger, Las aventuras de Huckleberry Finn, y Tom Sawyer de Mark Twain, El señor de las moscas de William Golding, El color púrpura de Alice Walker, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Cien años de soledad de Garcia Márquez, y, sorpresa, La caperucita roja de los Hnos Grimm. Cuando me tropecé con esta relación, y en un esfuerzo honesto por encontrar un hilo conductor que la justificara, traté de identificar los temas comunes a estos libros. ¿Religión? No me pareció muy obvio. ¿Política? Posiblemente, en el caso de Las viñas de la ira, como un reclamo a la explotación del hombre. ¿Feminismo? Claro, es evidente en los libros de Atwood y Walker. Pero en esta última se complica el asunto con otro elemento, dado que es una escritora negra: ¿racismo entonces? Quizá comparte herejías con Mark Twain, por sus entrañables amistades entre negros y blancos. O tal vez lo censurable en este último sea analizar la adolescencia, lo cual también explicaría a Salinger. Pero no, el problema es de nuevo político, por Garcia Márquez, o más bien se condena el reflejo negativo de la sociedad en El señor de las moscas y…¿cuántos aspectos del ser humano resultan ofensivos para el sistema? De pronto se hizo la luz. ¡Claro! Elemental, mi querido Watson: es la Sociedad Protectora de Animales que defiende al lobo de Caperucita, a las moscas del señor, a los ratones de Steinbeck, a los niños con cola de puerco de Garcia Marquez…qué alivio, identificar la fuente de la censura…
El sistema enjuiciador y represivo no siempre es obvio. El quemar personas o cosas ya no es fuente de popularidad –aunque el objetivo se persiga aún, a través de fórmulas más expeditas. En el terreno donde se funden lo público y lo privado se da una confrontación entre la libertad subjetiva del individuo y el espíritu autoritario del sistema. Herbert Marcuse plantea que las sociedades avanzadas representan una paradoja: abundancia de satisfactores de las necesidades junto a un aumento de la represión en forma de controles externos administrativos. En El Hombre Unidimensional 3 amplía el concepto con la teoría de que el sistema capitalista estadunidense ha anticipado los caminos tradicionales de rebeldía al tolerarlos, y que la tolerancia se convierte así en una forma de represión. Lo más desalentador para Marcuse es observar que aún el arte y la sexualidad – las dos vías liberadoras por excelencia- han sido absorbidas por el devorador sistema del capitalismo consumista para convertirse en “engranes de la máquina cultural…que entretienen sin amenazar”. Marcuse, sin embargo, expone sus teorías en una época de singular énfasis en la libertad individual y desprestigio de las formas reguladoras del sistema. Ahora, cuando se da una tendencia universalizante a la corrección política sustentada en dichas formas reguladoras, los instrumentos inhibidores de la libertad se ocultan tras la máscara de esa tolerancia aparente. “Todo está permitido”, dice Ivan Karamazov, pero la frase se confunde y se revierte en un rasero que niega la posibilidad de transgresión. Albert Camus lleva el concepto más allá: el que todo esté permitido no implica que nada esté prohibido. “El absurdo no libera, sino que ata…si todas las experiencias son indiferentes, la del deber es tan legítima como cualquier otra”.
La idea del deber nos hace preguntar: ¿es válida la censura, en algún momento o por algún motivo específico? No importa qué tan tolerantes nos consideremos, a todos se nos presenta la tentación de censurar, aunque, afortunadamente, pocos tenemos la posibilidad de hacerlo. Tal vez en un medio académico la censura sería parcial a ciertos objetivos. Como dijo Oscar Wilde cuando le leyeron una carta comprometedora: no es inmoral, es mucho peor, está mal escrita. El problema es que, si en un salón se encuentran 20 personas, hay otros tantos criterios de lo que es valioso y lo que es nocivo, todos respetables, desde luego, pero no necesariamente compatibles. Y aquí surge el mejor argumento que he oído contra la censura: ¿quién juzga? La conclusión sería, entonces, que la censura no es válida en ninguna instancia. Reprimir el instinto de Prometeo ‑o de Pandora‑, inhibir la audacia natural que lleva a incursionar en territorios desconocidos o peligrosos es negar la posibilidad de la aventura, la creación y el progreso. Que los resultados no son ideales a veces, lo sabemos. Esto es obvio sobre todo en el campo de la ciencia, donde se abren puertas a campos potencialmente ominosos. El hombre necesita inventar y transformar: la piedra en escultura, el color en cuadro, el volumen en arquitectura, la palabra en cuento. Sólo la experiencia del deber lo lleva a medir las consecuencias previsibles ‑y potencialmente negativas- de sus actos.
El otro aspecto de la autocensura es privado; implica reprimir la propia expresión de manera voluntaria o inconsciente. Las razones se originan en varios factores, pero podrían simplificarse en el término miedo, a uno mismo o al otro. De nuevo es la escritura el área más susceptible de sucumbir a la autocensura: la palabra impresa dice, asume, afirma, y por lo tanto compromete ineludiblemente al autor.
¿Por qué escribimos? ¿Será únicamente por amor a la palabra, a la posibilidad de reinventar el mundo, de iluminar sus rincones más oscuros y seductores? Si hay quienes satisfacen ese amor con el hecho en sí, y luego esconden o destruyen su obra, no los conocemos. Usualmente, el acto de escribir presupone la invención del perfecto lector, aquel que comprende y se identifica con lo que lee. Toda obra literaria es un mensaje, una botella lanzada al mar con el ánimo de encontrar un receptor idóneo. Implica la necesidad de entablar un lazo con el otro, ese otro que imaginamos, plasmamos con la intención de que nos lea. En última instancia, cualquier intento creativo es simultáneamente un acto de comunicación. El proceso y el amor al proceso llevan implícito el objetivo. No se realiza en función del otro pero lo contempla como una coordenada secreta. La correspondencia escritor/lector establece paralelismos de exigencia; la imaginación del primero crece, demanda, incursiona en territorios complejos o prohibidos, y arrastra al segundo en su aventura. Seymour, el personaje de Salinger4, le dice a su hermano escritor: “Si sólo pudieras recordar, antes de sentarte a escribir, que mucho antes de convertirte en escritor fuiste lector …pregúntate, como lector, qué querrías leer…y luego, ponte a escribirlo tú mismo…” No es un consejo fácil de seguir, pero expresa una realidad profunda: todo escritor que pretende honestamente serlo es antes que nada un apasionado, y también honesto, lector. Y es quizá ese lector interno el que se proyecta como el imaginario interlocutor del intenso diálogo que la escritura presupone. En un proceso circular, se le adjudica al que lee la intención del que escribe. Dice Michael Ignatieff en su ensayo sobre Coetzee: “…la auténtica literatura es privada; surge de un intenso diálogo con el bienamado imaginario. Y el bienamado imaginario es el lenguaje en sí mismo. Un verdadero escritor está fundamentalmente enamorado de la palabra, y ésta es su único objetivo…” 5
La proyección de nuestro proceso de lectura/escritura al interlocutor imaginario evoluciona al juicio inconsciente que ejercemos sobre nuestra capacidad. Otorgamos al lector implícito la facultad de calificar lo que hacemos, en una transferencia involuntaria de criterios. La autocensura surge, entonces, de la adjudicación de los propias temores al otro, investido del poder de juicio. Dice el escritor sudafricano Coetzee en un ensayo6: “Si el lector imaginario hace posible la escritura, la irrupción del censor en el mundo interno del escritor puede destruir ese lazo que le da el valor para escribir”. Cuando ese censor es externo, surge la rebelión, o esa lucha por la libertad que, según Camus, es una actitud que el hombre, al asumir para sí, asume por la humanidad entera; en nuestro mundo posmoderno estamos convencidos que la verdad existe en la conciencia privada y no puede darse por decreto del poder público. Los otros censores, los internos, poseen un dominio secreto sobre la palabra y las ideas; pueden ser tan imaginarios como el lector, pero si a éste lo deseamos comprensivo, a aquellos los pensamos inevitablemente condenatorios. Y el miedo a la condena paraliza; no podemos desnudarnos y quedar inermes ante una mirada que presuponemos enemiga. ¿A quién pertenece esa mirada? Al otro, a todos esos otros a quienes franqueamos las puertas de nuestra conciencia a través de la escritura. Si la presencia del bienamado lector daba el valor de escribir, la mutación de éste en juez lo introduce en los pliegues de la mente para que desde ahí ejerza su función descalificadora. Escritor/lector/censor se desdoblan en un juego de espejos; el primero proyecta su imagen como la concibe, y a su vez la recupera como detonadora de sus posibilidades creativas. Pero el espejo no inventa, simplemente refleja. No devuelve más que la propia concepción del que se proyecta,
El empeño por detectar autobiografía donde no hay más que imaginación es un poderoso factor disuasivo. Vivimos tiempos indiscretos; resulta difícil ocultarse tras las máscaras tradicionales. La palabra, la canción o el color no son suficientes para erigir barreras frente a la sobreinterpretación. La anécdota se pretende una extensión de la vida, susceptible de traicionar el lugar secreto donde se gesta. Ese ancestral consejo a los escritores que se inician, habla de ti mismo y de lo que conoces, insinúa posibilidades ominosas. ¿Puedo descubrirme ante la mirada del juez que mis propias dudas proyectan? La posibilidad de transmutarlo en interlocutor benévolo está hecha de seducción: la que ejerce sobre nosotros el lenguaje, la imagen y por último el mundo que nos rodea. Y de la convicción que todo escritor se autodescribe, pero no necesariamente se autonarra. Sus personajes vivirán una dimensión distinta en el tiempo y el espacio –tanto físicos como metafóricos- hablarán con otra voz, recorrerán caminos alternos. Por último, al darles vida les otorga el poder de ver el mundo a través de su mirada, de capturar una imagen y convertirla en escritura. Para lograrlo, para conservar el entusiasmo, tiene que conservar también el sentido de complicidad con su bienamado lector imaginario, que no es más que él mismo.
El riesgo de la libertad existe en todos los desafíos: el de enfrentar al sistema cuando éste es represivo; el de ignorar la condena de la comunidad; la negativa a someterse a códigos inaceptables. Más complejo, el de reconocer las proyecciones propias y transmutar al juez imaginario en interlocutor, el que permite la exploración de los enigmáticos territorios de la fantasía y el lenguaje. “¿Por qué es tan difícil de atrapar, ese mundo que parece tan cercano?”, pregunta Patrick White. Quizá ese cuestionamiento cíclico, por qué escribimos, se interponga entre el mundo próximo y la posibilidad de asirlo. Al empeñarnos en transmitirlo, en seducir a nuestro yo instaurado en interlocutor con la reconstituida visión del misterio que ese mundo ofrece, en atraparlo en la red del lenguaje, borramos las fronteras que nos separan de él y abrimos el camino para contárselo al otro.