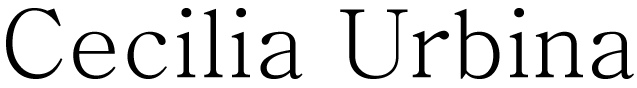Salinger es un escritor evanescente; después de la aparición, en junio de 1951, de su primera novela, El cazador entre el centeno, la cual alcanzó doce ediciones antes de terminar ese mismo año, publicó únicamente tres obras más, la última en 1959. Dueño de una gran popularidad en E.U. debida al éxito de su novela, que sigue agotándose en las librerías al principio de cada ciclo escolar, y de sus cuentos en el New Yorker, (ese mecenas de escritores estadunidenses), recopilados en tres libros, enmudeció misteriosamente y se recluyó en Connecticut.
Salinger es un escritor evanescente; después de la aparición, en junio de 1951, de su primera novela, El cazador entre el centeno, la cual alcanzó doce ediciones antes de terminar ese mismo año, publicó únicamente tres obras más, la última en 1959. Dueño de una gran popularidad en E.U. debida al éxito de su novela, que sigue agotándose en las librerías al principio de cada ciclo escolar, y de sus cuentos en el New Yorker, (ese mecenas de escritores estadunidenses), recopilados en tres libros, enmudeció misteriosamente y se recluyó en Connecticut.
Holden Caulfield, el protagonista de Cazador entre el centeno, es un antecesor de los rebeldes sin causa de los años cincuenta, y a pesar de su físico tan diferente, es fácil imaginarlo con la mirada vulnerable y huraña de James Dean. Es también una versión más joven e inocente de los héroes de Kerouac. Holden pertenece a la juventud de la alta clase media, indiferente y egoísta, de esa época, que busca, en las palabras de John Knowles, “una paz por separado”.
Esa separación tiene un costo. Relatada en la voz de Holden, en un alarde literario de fidelidad al lenguaje y estilo de vida de la época, la novela es la historia de una depresión. Holden, a sus diecisiete años, posee una hipersensibilidad que es casi una deficiencia inmunológica; vive en una penumbra generalizada, donde todo, y todos, son horribles, vacíos, falsos. A pesar de sus ansias genuinas por amar a algo o a alguien, es tan incapaz de hacerlo como de comprender y adaptarse al mundo que lo rodea. Su hermana Phoebe le dice, angustiada, “no te gusta nada de lo que sucede”. Holden no encuentra un destello redentor que ofrecerle a esta niña confiada, y se refugia en una escena imaginaria, título del libro: quiere ser un cazador entre el centeno, para atrapar a los niños pequeños que juegan en él y corren peligro de caerse a un precipicio.
Salinger logró con su héroe una hazaña notable: Holden Caulfield sobrevivió a los años sesenta, a la literatura sexualmente explícita, a los héroes y antihéroes posteriores. No hay en él ninguna preocupación social o política; el mundo está hecho para sustentar, o agredir, a Holden Caulfield. Es el perfecto especimen individualista e introvertido de una juventud que aun desconocía sus posibilidades y sus derechos. Y justamente por eso, Holden es incapaz de percibir el futuro sin terror; nada hay más amenazador que convertirse en adulto, esa raza ajena, detestable e hipócrita. Voltea con nostalgia a la figura de Allie, su hermano muerto; en sus peores momentos le ruega que no le permita desaparecer, como sospecha que puede sucederle cada vez que cruza una calle. Un encuentro con una prostituta adolescente confirma su temor al sexo. El único refugio es ese niño muerto, precursor de Seymour, y Phoebe, demasiado pequeña pero ya entrenada a ser comprensiva.
En su personaje, Salinger perpetua la imagen del adolescente desadaptado, en lucha consigo mismo y con los demás; le estorba su físico, le estorban sus instintos sexuales, y, más allá de estorbarle, el mundo le produce pánico. ¿Dónde, y con quién, puede encontrar simpatía y comprensión? No es un marginado, sino un hijo de la clase privilegiada; sus padres no parecen ser dictatoriales ni crueles. Esto podemos intuirlo, porque Salinger le tiene un saludable temor a dibujar retratos paternos; cuando lo hace, son meros esbozos benevolentes o críticos, sin verdadera profundidad. No es su intención presentar víctimas generacionales de padres autócratas y madres frustradas, sino jóvenes inmersos en un malestar existencial sin explicación evidente. En ese sentido accede a un nicho envidiable en el museo literario; ser el creador de un personaje creíble y universal, como lo demuestra el hecho de que las generaciones posteriores, expuestas a problemáticas de mayor envergadura, sigan conmoviéndose, e identificándose, con Holden Caulfield. ¿De dónde proviene este malestar que permea cada momento, cada relación de la vida de Holden? Por una parte representa esa etapa de la juventud donde las cosas no terminan de tomar su lugar, donde la mirada del adolescente carece del lente apropiado para enfocar el mundo y lo ve distorsionado, en una forma en general inquietante, y a veces francamente aterradora. Es una sociedad donde los jóvenes salen de su hogar temprano, y pierden la asesoría de su familia; esta situación podría resultar envidiable a los herederos de esquemas más tradicionales, que, a su vez, se quejan del acoso inmisericorde de sus mayores. Sin embargo, hay años que pasan más lentamente que otros, y los de la adolescencia pueden alargarse más allá de lo razonable cuando no hay alguien al lado para allanar el camino. El poeta Robert Bly argumenta que el hombre de las sociedades industrializadas de hoy crece sin el apoyo ancestral de la figura paterna, ya sea en la persona del padre biológico o de los “sabios” de la comunidad; la estructura económica implica un proveedor dedicado a sus labores, y, cada vez más, una madre luchando por dedicarse a las suyas. La competencia con los iguales en edad e inmadurez puede resultar difícil para sensibilidades agudas.
Por otra parte, Holden es un precursor, como ya dijimos, de los rebeldes sin causa de los cincuenta, que encontraron tantas en los sesenta. Los niños de las flores no eran en general seres marginados, sino hijos de la burguesía próspera. Estos jóvenes vislumbraron algo falso en el mundo de la generación anterior, y estuvieron dispuestos a abandonarlo en busca de ideales no por indefinidos menos ambiciosos. Holden nació antes de su tiempo; en años posteriores hubiera encontrado refugio en un mundo donde los desadaptados lograron el prestigio de la autenticidad, y convirtieron el hecho de ser diferentes en un galardón de gloria. “Nunca confíes en nadie mayor de treinta” habría sido el leitmotiv de Holden; para él, infortunadamente, el mundo pertenecía a esos mayores de treinta que más tarde cayeron en la deshonra, pero que en su época gozaban del poder, como ahora, pero también del prestigio, muchas veces sin razón. El único refugio de Holden es por lo tanto retrospectivo, hacia la infancia, entrañable pero incapaz de ofrecerle anclas eficaces.
En 1953, Salinger publica Nueve cuentos. El primero, El perfecto día para los peces plátano, es el relato de una mañana en la vida de un hombre joven, Seymour Glass, que sale a pasear a la playa, inventa una deliciosa historia para niños acerca de los peces plátano, regresa a su cuarto de hotel y se suicida de un balazo junto a su esposa dormida. A pesar del discutible buen gusto del procedimiento, la escena es un tour de force; nada en los antecedentes permitía prever semejante desenlace. Salinger introduce así al personaje principal de sus libros posteriores, el hermano/héroe, una especie de santo sin dios, como lo llamaría Camus, o un santo de muchos dioses, un filósofo y sobre todo, un poeta. Si es válido para tal paradigma, y especialmente para el alto sentido estético implícito en un profesional del ramo, el salpicar con fragmentos de sesos y cráneo destrozado a una mujer desprevenida es algo digno de análisis. El hecho es que Salinger logra su propósito: Seymour Glass se convierte en un enigma, y uno digno de exploración.
Los personajes de los cuentos de Salinger son en su mayoría herederos emocionales de Holden Caulfield; jóvenes añorantes de la tierra de nunca jamás, profundamente temerosos del momento fatal en que tendrán que renunciar a la adolescencia e incorporarse al mundo de los adultos. Son niños habitados por una amenaza siniestra: la infancia, la edad perfecta del candor y la imaginación, verá irremediablemente destruidos sus dones por los años y el contacto con los adultos. De éstos, unos cuantos se salvan conservando la capacidad de comprender ese edén; otros son salvados por la innata sabiduría infantil.
A partir de Franny y Zooey (1955 y 1957, publicados en el mismo volumen), Salinger abandona la pretensión de versatilidad de temas y se centra en el que, según él, será el más importante en su carrera: la vida de la familia Glass, contada por Buddy, el segundo hermano, alter ego del propio Salinger en una dicotomía autor-narrador que pierde las fronteras de diferenciación. Se pierde también la estructura de relato formal, y el estilo se convierte en una disertación compleja, intelectualizada y brillante, en un continuo diálogo del escritor con sus lectores y consigo mismo.
Aquí tenemos que detenernos en la lectura y analizar un poco el tiempo y el espacio de Salinger antes de sumergirnos en ese caldo frágil y encantador que es la familia Glass. Salinger es un judío neoyorquino, de la época cuando todavía Woody Allen no había psicoanalizado a la especie, Serpico no existía, y el policía irlandés era ejemplo absoluto de honestidad y omnipotencia. Para recrear la atmósfera, las anécdotas de su niñez, (y bien podemos creer que muchas sean fidedignas en geografía y ambiente emocional), Salinger fabrica una mezcla explosiva: una familia de judíos-irlandeses (como la suya) con todo lo que semejante alquimia comporta de sensibilidad, potencial creativo y extroversión dentro del clan, aunados a una feroz necesidad de mantenerse en el claustro familiar para protegerse de las acechanzas externas. Les (judío) y Bessie (irlandesa) Glass son artistas de vodevil, y entre función y función se las arreglan para procrear siete brillantes y especiales individuos. Seymour, el mayor, es el guru incontestado; Buddy es nuestro escritor-interlocutor. Entre los demás hay muertos en la guerra, monjes cartujos, actores profesionales y un ama de casa como ofrenda propiciatoria al convencionalismo.
La familia es de superdotados; todos los niños participan en alguna época de su vida en un programa de radio dedicado a criaturas prodigio que contestan las preguntas del auditorio. Extrañamente, casi todos parecen experimentar una profunda dificultad para responder a las preguntas de la vida cotidiana.
Levanten la viga del techo (1955) y Seymour: una introducción (1959) también publicados en un sólo libro — y último capítulo hasta la fecha– continúan y completan la serie. Completan es un eufemismo, pues nada menos completo, cronológica y estructuralmente, cabe en materia literaria.
El apellido Glass puede traducirse como vidrio, o cristal: una metáfora de lo frágil y transparente de esta comuna hipersensible, o como espejo, un caleidoscopio familiar que captura la vulnerabilidad de cada uno y la protege sólo mientras existe reflejada en los demás.
El mosaico de esta prole imaginativa y fantasiosa está dominado por la compleja personalidad de Seymour: se presenta, o se vislumbra, como un idealista, un soñador, un filósofo, pero sobre todo un poeta de tal estatura que lee y traduce chino y japonés, está profundamente imbuido del pensamiento oriental en una versión propia perfeccionada, y escribe él mismo una poesía de calidad excepcional. Es también una inteligencia limítrofe con el genio, y poseedor de una bondad sin fronteras. Y sin embargo, este hombre contrae un incomprensible amor por una especie de Barbie de talla humana, dueña de una mentalidad a la par con su aspecto, una muñeca frívola, superficial y vacía que eventualmente pagará el precio de esta alianza desigual con la sorpresa del suicidio de su marido años después en las circunstancias mencionadas.
El planteamiento es tan absurdo que ahonda el misterio intrínseco en el que Buddy-Salinger envuelve a su personaje. ¿Es Seymour un hombre en los límites de la locura genial? ¿O habita unas alturas tales de estética y espiritualidad que carece de parámetros lógicos? Nunca se explica el por qué de su extraña elección conyugal; todo hace suponer que un individuo con sus características huiría como de la peste ante semejante criatura, y que cualquier posible acercamiento sucumbiría de inmediato en los abismos de la incomprensión. Podemos imaginar como hipótesis el encuentro metafórico del idealismo espiritual con la pragmática y dura realidad; Seymour desciende a los infiernos en busca de una Eurídice imaginaria, y renuncia a la vida al encontrarse con la verdadera; o es meramente un quijote que elige la muerte antes de ver a su Dulcinea transformarse en Aldonza. Sin embargo, aquí se presupone un engaño, un espejismo traicionado por la luz de la verdad. Muriel es transparente, irrepetible, y en última instancia una víctima de malabarismos románticos ajenos. El día que Seymour se suicida la llama “Miss Golfa Espiritual de 1948”. Singular epíteto del filósofo a la plebeya del intelecto.
Curiosamente, no podemos aborrecer a Seymour por esta falta de espíritu caritativo. Salinger logra construir un andamiaje de tal indefenso candor, de tanto amor viril entre hermanos, un pedestal de admiración tan absoluta por este ser ambivalente y carismático, que nos contagia, y nos fascina con su tono oscilatorio entre la tragedia y el humor burlesco.
Otra hipótesis, más acorde con las premisas conocidas, es que los personajes de Salinger no pueden crecer, y que los adultos que se relacionan con ellos afrontan el riesgo de enamorarse de unos eternos Peter Pan; son demasiado perfectos para este mundo, demasiado vulnerables. La infancia los protege con su escudo de inocencia, pero el acceso a la vida adulta es abrumador. Los hijos de la familia Glass son una tribu en rebelión contra el mundo, atrincherados en su singular dicotomía de amor-dolor, su sensibilidad y la frágil e indefensa disposición a ser lastimados por lo externo. En el fondo no pueden crecer sin despojarse de este estado de gracia, y si crecen, se arriesgan a morir o a suicidarse, añorando la vida antes de la sexualidad y el compromiso.
Se intuye en Salinger una fascinación por la muerte como única salida para un ser de la talla de Seymour; antes de su suicidio se dan episodios extraños, una especie de manía obsesiva por estrellarse contra los árboles en la carretera, que su obtusa mujer reprueba (no entendemos por qué); perdida en la infancia la anécdota de una piedra lanzada a una niña a causa de su belleza insuperable (que da como resultado varias cicatrices). Buddy comprende estas expresiones y las descarta como un síntoma más de la superioridad de Seymour. A nosotros, lectores, nos quedan incógnitas. Se adivina un intento de destrucción de lo perfecto como medio de conservarlo incólume; o, según las referencias repetidas a la literatura oriental, un deseo de integración absoluta con el cosmos. Seymour es una personalidad magnética, de un encanto en las fronteras del peligro; nadie puede planear a esas alturas sin dejar damnificados a su alrededor. Y Muriel, la pobre tonta Muriel, es una víctima sin redención de ese magnetismo. Sin embargo, puede representar también un ansia de realidad, el último intento de un hombre por anclarse en lo tangible antes de ser arrastrado por su intuición visionaria a un paso más allá de lo recuperable. Seymour pertenece a la raza de los iluminados, y éstos resultan siempre peligrosos para los mortales comunes, y un poco aterradores en su místico perfeccionismo. Hay en ellos una exigencia cruel, un desprecio por el Eros que según Marcuse incluye algo más que la sexualidad: una experiencia sensual y placentera de la realidad. La realidad reviste para Seymour características intolerables, y su única solución es disolverla en el extremo recurso del suicidio. No queda claro si éste es una negación de la vida, una renuncia, o un intento por acceder a estratos ulteriores. O si es en el fondo una muerte literaria, para congelar en el pasado a un personaje, un espejismo de sutil presencia que permita múltiples y nostálgicas interpretaciones subjetivas.
El tratamiento humorístico y coloquial de Levanten la viga del techo evoluciona en Seymour a un estilo caprichosamente dialéctico, donde la sustancia se vislumbra apenas, y la pesada sombra de la muerte aletea sobre los jugueteos filosóficos. En un largo y verboso soliloquio, Salinger-Buddy se debate con el trauma nunca superado del suicidio de su hermano. En anécdotas cuidadosas y detalladas, en esbozos sutiles, dibuja la imagen del poeta, el filósofo-guru que marca indeleblemente y para toda la vida a sus seguidores. Alterna descripciones atmosféricas del Nueva York de los cuarenta, de la vida de barrio en una ciudad donde los niños aún practican futbol en la calle. En una escena cinematográficamente perfecta, Buddy niño juega, (y pierde) a las canicas al atardecer, en esos instantes invadidos de penumbra cuando las luces comienzan a encenderse, y “los niños de Nueva York son como los niños de cualquier pueblo que oyen el lejano silbido del tren mientras la última vaca se encierra en el establo”. En ese mágico cuarto de hora, aparece Seymour, recortado contra la luz de los faroles, las manos en las bolsas, “y se acercó a nosotros como un barco de vela”. ¿Podrías tratar de no apuntar tanto? Si le atinas apuntando, será sólo suerte”.
Hay en Seymour un elemento etéreo, una sabiduría atemporal de vidente prestado por los dioses durante un tiempo efímero. Una sabiduría ajena al orden cartesiano y a la lógica occidental, inscrita en el Oriente, y a veces participativa de un cierto esoterismo. Hay también un aspecto entrañablemente cotidiano, del muchacho torpe para jugar tenis, incapaz de comprarse ropa a la medida. Seymour lee haikus en voz alta para dormir a su hermana de meses, y mantiene a sus hermanos en una lucha interminable por alcanzar la perfección y la espiritualidad.
“¿Cuándo ha sido escribir una profesión para ti?”, le dice a Buddy comentando un cuento, “No ha sido nunca nada más que tu religión. Y ya que es tu religión, ¿sabes lo que te preguntarán cuando mueras?: ¿Brillaban todas tus estrellas en el firmamento? ¿Estabas ocupado escribiendo con el corazón?”.
Si las estrellas son de Buddy o de Salinger, el hecho es que desde ese libro-homenaje, su firmamento ha permanecido en la oscuridad. Salinger llamó a su última obra “introducción”, y dejó a sus lectores atados a la posibilidad de un viaje más extenso en la tierra de su inventiva, y a una melancólica nostalgia, un sentimiento de determinismo y de pérdida. Hay tanto potencial desperdiciado, tantas expectativas encerradas irremediablemente en el interior de los individuos, o destruidas demasiado pronto — Holden, Seymour, y tal vez el mismo Salinger– “es en cierta forma, en cada uno de estos hombres, Mozart asesinado”
Al final de Seymour, el tono se vuelve febril, sobreexcitado, como si el tema fuera inmenso para un instrumento de la fragilidad del lenguaje; la sombra de Seymour adquiere proporciones gigantescas, rebasa las posibilidades de ser capturada por una simbología, y se pierde en ese firmamento donde deben perpetuarse las galaxias literarias.