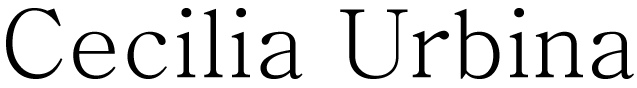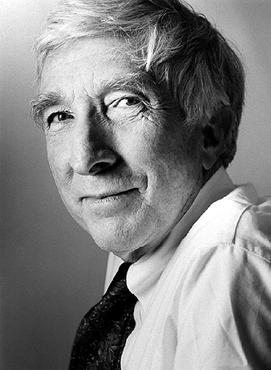 El conejo ha muerto. Estábamos acostumbrados a verlo saltar de su madriguera de década en década, y sentarse frente a nosotros moviendo sus orejas interrogantes.
El conejo ha muerto. Estábamos acostumbrados a verlo saltar de su madriguera de década en década, y sentarse frente a nosotros moviendo sus orejas interrogantes.
Harry Conejo Angstrom nació literariamente en l960, aunque biológicamente pertenece a la generación que surgió durante la Segunda Guerra Mundial, y desde el punto de vista emotivo e ideológico es hijo de la depresión económica y la rigidez macartista. Llegó tarde a los sesenta: a la liberación sexual, al feminismo, a los derechos humanos, a la apertura política, a la tolerancia racial. Permanece como una orejuda y perpleja metáfora de la mayoría silenciosa, o de esa middle-america cuyos valores desaparecen para ser sustituidos con meros slogans.
Harry Conejo arrastra su impotente incomprensión del mundo y las gentes que lo rodean a lo largo de treinta años, y su padre literario, John Updike, juega con sus traumas y sus peripecias para proyectar una imagen ambivalente y crítica de la sociedad norteamericana. El Harry joven ‑el famoso Conejo que corre- es un prototipo de su tiempo; se casa “tarde”, a los 24 años, con Janice, su compañera de trabajo a la que embaraza. Héroe escolar, campeón de basketball, se aferra a sus efímeras glorias como única esperanza de inmortalidad en un mundo que se estrecha a su alrededor y lo sofoca: un trabajo monótono, un ambiente restringido, una mujer “sonsa” (es el adjetivo que con mayor frecuencia adjudicará a su esposa a lo largo de su vida), incapaz y camino del alcoholismo, y sobre todo, la paternidad inesperada. Cuando Harry se siente perdido, cuando las cosas amenazan con aplastarlo sin remedio, corre. Corre en automóvil, ese tradicional recurso americano de escapismo y libertad; corre en aventuras sexuales, perseguido por la dicotomía entre placer y culpa; corre en un último e infructuoso esfuerzo por convertirse en individuo. Pero su carrera se ve truncada por el medio que lo cerca, por la muerte accidental de su hija recién nacida a manos de Janice alcoholizada, por la presión de las familias de ambos. Con la imagen del Conejo en desesperada huida, queda la frase de un desconocido: “la única manera de llegar a algún lado es saber de antemano a dónde vas antes de salir”. Y ese será su problema a partir de ese momento: Harry no sabe nunca a dónde va, ni cual es el camino para llegar.
Conejo Recuperado (1971) lo encuentra dócil, sin carreras intempestivas, trabajando como linotipista igual que su padre, resignado a un matrimonio mediocre y a una esposa que despierta del letargo. Janice trabaja, se recupera, (mejor que Harry) de la muerte de su hija, y lo engaña con su amigo Stavros. Harry se debate entre el desamparo conyugal, la responsabilidad paterna (se queda con su hijo Nelson) y un universo novedoso; la creciente presencia de los negros lo atemoriza (“son una extraña raza”), los jóvenes lo indignan (su hijo no es deportista), la oposición a la guerra de Vietnam lo enfurece. “Es mayoría silenciosa”, lo juzga Janice, “sólo que sigue haciendo ruido.” “Es un producto normal”, dice Stavros, griego y liberal, “un típico racista imperialista de buen corazón”.
A pesar de sus prejuicios, Harry se involucra. Una hippie, Jill, y un negro, Skeeter, drogadictos, vagabundos, se alojan en su casa, lo fascinan con la posibilidad de ese otro que Harry teme y detesta, hasta que Jill muere en la casa incendiada y Harry ayuda a Skeeter a escapar. Lo invade la automatización y pierde su trabajo suplantado por computadoras. El mundo de Conejo se derrumba: “las cosas se descomponen. La comida se descompone, las gentes se descomponen, tal vez el país se descompone. No sé. No sé nada”. Al final, Harry y Janice se reconcilian. “El viaje de ella ahoga bebés, el suyo incinera muchachas; están hechos el uno para el otro”.
Conejo es rico (1981) y El Descanso de Conejo (1990) son la cima de la comodidad y el abismo final. Harry accede a la fortuna de sus suegros, es próspero, hace intercambios conyugales en su nuevo grupo de amigos, maltrata a su hijo, “no puede odiar a esta mujer de ojos cafés que ha sido su indiferente esposa durante veintitrés años. Es rico gracias a ella, y esta convicción mutua es una especia de adhesivo, como el sexo, cómodo y sutil”. Entre Harry y Nelson se establece una animadversión cercana al odio. Es el país de la prosperidad del individuo y la decadencia nacional; Japón invade con su tecnología eficiente, el american dream se diluye en Watergate y en una producción disminuida, en el descrédito político y militar y el remolino de la especulación monetaria.
Harry se sumerge en la decadencia física, en la obsesión por la comida, el desencanto y la vejez prematura; semi-retirado en Florida mientras Nelson, drogadicto, quiebra la compañía, se convierte en el títere de su mujer y su hijo, hasta que muere, solo, en un relámpago de nostalgia juvenil, jugando basketball en un ghetto con un grupo de jóvenes negros y recupera la dimensión trágica de su juventud.
Harry Angstrom es una figura de peculiar fascinación; el joven Conejo, con la débil aureola de su gloria deportiva, con su intuición de libertad truncada por la mediocridad doméstica, se anquilosa en una metáfora de todo lo que hay de ingenuo y de amenazador en el americano medio: racista, ignorante, burdo, machista, puritano libertino, fascista, militarista, y a la vez dueño de una capacidad espontánea de relación con los seres que más desprecia y teme, spics, wops, blacks. Marido dominante y subyugado, engaña a su mujer, admite que lo engañen, la maltrata y la obedece alternativamente. Empeñado en una relación de competencia con su hijo Nelson, al que desprecia y combate, tiene sin embargo relámpagos de comprensión intuitiva. “Creo que uno de los problemas entre el muchacho y yo es que cada vez que metía yo la pata él estaba ahí para verlo. Es una de las razones por las que no me gusta tenerlo cerca. Y él lo sabe”. “¿Qué hará para lograr que su hijo se interese en los deportes? Algo, para darle alguna cosa, algún tipo de felicidad, que lo sostenga después. Si se queda vacío ahora no podrá durar, porque nos quedamos más vacíos cada vez.”
La riqueza derrota a Harry; “¿Qué sabe? Nunca lee un libro, sólo el periódico para tener algo de qué hablar. Ama el dinero, aunque no entiende cómo le llega, y cómo se le va…” Conejo nunca va a ningún lado, pasa sus vacaciones en la casa. Alguna vez soñó con ir a Florida, a Alabama, pero era un sueño de niño y murió con su hija. “Una vez vio Texas y eso tiene que ser suficiente”. Heredero de la moral protestante del trabajo, no la conserva como recurso: Harry no es un self-made man, su riqueza procede de la familia de su mujer, él no es más que “una figura de cartón”, una fachada en el negocio. El consumismo lo atenaza, pero es una gloria ajena. Su “América” se desmorona en la revolución de los sesenta, en el desprestigio de los setenta, en la apatía de los ochenta; Harry se refugia en la televisión, en la comida como medio lento de suicidio, en sus aventuras amorosas. Marcado por la moral calvinista, las mujeres tendrán siempre para él la ambivalencia madre-esposa-prostituta. Acepta la infidelidad de su mujer, acepta el intercambio de parejas, él mismo obedece a una promiscuidad casual que lo lleva de cama en cama, buscando a la mujer-objeto, la mujer-refugio, con la chispa inicial del “enamoramiento” y la imposibilidad final de comunicarse a fondo. El físico femenino lo obsesiona, cualquier cuerpo pone en marcha el mecanismo anticipatorio del encuentro sexual; cuando sucede, lo deja convencido de su propia potencia de macho y tan solo como antes.
“Sigo intentando quererte, pero tú no lo deseas en realidad. Te da miedo, te da miedo que te ate. Toda la vida has tenido miedo de atarte”, le dice Nelson, y sin querer interpreta la característica más desoladora de su padre. Conejo corre, corre toda su vida, sin levantarse de enfrente del televisor, sin conocer un átomo de mundo, sin renunciar ‑en la riqueza- a sus hábitos puritanos de mezquindad, corre huyendo de lo que no entiende, que en el fondo es todo.
La figura de Harry, prematuramente viejo a los 56 años, amenazado por el infarto y suicidándose con kilos de más y comida chatarra, recupera cierto encanto perdido durante sus años de prosperidad. Lo rebasa su familia; su hijo se hunde en las drogas y el fraude, su mujer ‑más madre que esposa- lo aparta de todo rol de autoridad y toma las riendas de su herencia. En un último destello de cachondería irresponsable se deja seducir por su nuera y huye una vez más, paria familiar, a esconderse en su ascéptico y plasticudo condominio de Florida, a deambular con sus bermudas de colores y sus nikes nuevos mientras lo alcanza el infarto. En un patético retorno a su único momento luminoso, su única gloria, el mito americano del campeón, se desploma en un intento pueril por deslumbrar a un grupo de negros con sus habilidades basketballistas.
Janice, esta mujer fea (peor aún, morena, oh supremo horror de la estética wasp), tonta, con tendencias alcohólicas y homicida de su propia hija, demuestra una capacidad de supervivencia mucho mayor que la de su marido. Si los sesenta desconciertan y enajenan a Harry, ella encuentra “la nueva dignidad de no tener que emperifollarse”. Su amante Stavros “le devuelve no sólo su cuerpo sino su voz”; su mentalidad evoluciona muy por delante de la de Harry. Janice se mantiene esbelta, aprende a pensar por sí misma, conserva la relación con su hijo y su nuera, adquiere un círculo propio, desplaza a su marido del negocio, y lo deja morir en la soledad con algunas lágrimas de nostalgia y un pensamiento práctico: si se muere, puede vender su casa sin oposición.
Updike ha escrito una saga de cuatro novelas; una saga como la de los pioneros. Pero su pionero está fatigado. Desde la primera y deslumbrante Corre conejo, la mejor de la tetralogía con su prosa fría y clara como una mañana de invierno, hasta la barroca y prolijamente descriptiva El descanso de Conejo, Updike recorre un mundo que adivinamos parcialmente suyo. Sus críticas al universo caótico de los sesenta, al liberalismo político, a los niños de las flores y los evasores de la conscripción parecen sólo en parte propiedad de Harry; de alguna manera sentimos en Updike la añoranza por el american dream destrozado en la modernidad. Sus mejores momentos son aquellos puramente estadunidenses; la fascinación por la carretera, los anuncios, los cafés, los campos que huyen a la vista del piloto encerrado en su burbuja mecánica; la nostalgia por un mundo asimilable, donde “América está más allá del poder, actúa como en un sueño, como una cara de Dios. Donde está América, hay libertad, y donde no está, la oscuridad estrangula a las masas. Bajo sus pacientes bombarderos, el paraíso se hace posible.” ¿Palabras de escritor, o lamento propio por interpósita persona? No nos queda claro cual es la verdadera ideología de Updike; en su relación de amor/odio con Conejo, lo eleva a las alturas de héroe trágico y lo sume en la ridiculez del analfabeto prepotente. Reconoce el lado oscuro de la sociedad americana; en sus correrías automovilísticas, a Harry le preocupa traer en su coche placas diferentes a las de los lugares que atraviesa, como si ese simple hecho lo hiciera vulnerable a algún irracional ataque. La presencia a través de toda la obra de los programas de televisión más despreciables, de las comidas preparadas, de la estúpida superficialidad de las relaciones humanas, de la intolerancia y la incultura es en sí una denuncia. Sin embargo, tampoco demuestra simpatía por la juventud, por las nuevas generaciones, cuyos representantes son ‑en el mejor de los casos- víctimas de su medio (Jill) y en el peor, irresponsables y absurdos, como Nelson — juguete involuntario de los errores de sus padres — que va de la perplejidad a la drogadicción y de ahí a la gazmoñería sin pasar jamás por la inteligencia. Y esa es una característica de la tetralogía; hay personajes indefensos, entrañables, patéticos o irritantes, víctimas casi todos de su medio y de su tiempo, pero no hay un sólo individuo que merezca el calificativo esperanzado de homo sapiens.
Updike es un escritor liberal e innovador (habrá que recordar Parejas, casi tan notoria en su tiempo como el Reporte Kinsey) en materia de sexo. Curiosamente, entre tantas y tan explícitas descripciones de encuentros sexuales, no se vislumbran momentos en verdad eróticos. Desconoce el juego, el encanto lúdico de la insinuación y la conquista. Como Harry, Updike “se va al bulto”, y eso seguramente es una cualidad literaria, la integración absoluta al personaje. Sin embargo, aún en estos choques ‑más que encuentros- de biológico realismo, se antojaría alguna chispa para rescatar la calidad amorosa del asunto. Harry, como un metafórico Midas, convierte todo lo que toca a la vulgaridad absoluta. Y esto en el fondo es el secreto de su condición de héroe: la derrota de aquel ingenuo sueño juvenil de inmortalidad en la cancha pulverizado por una sociedad sin valores y sin esperanza, que con su magia descriptiva y crítica Updike diseca como bajo el microscopio.