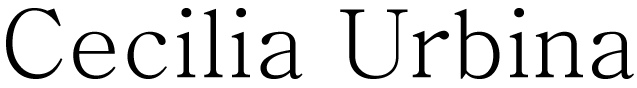“If you were a member of Jesse James´ band and people asked you what you were, you wouldn´t say, ‘Well, I´m a desperado’. You´d say something like ‘I work in banks’, or ‘I´ve done some railroad work’. It took me a long time just to say, I´m a writer, It´s really embarrassing. ” (Roy Blount Jr.1)
Me acuerdo de esta cita cada vez que tengo que contestar la pregunta inherente a todo documento burocrático: ¿profesión? Y todavía no puedo decir, escritora. Soluciono el asunto con el término periodista, o profesora, razonablemente verídicos ambos. ¿Qué lo califica a uno para asumir el oficio de escritor? O, más bien, ¿qué es un oficio o profesión? Podríamos decir que es una actividad que la sociedad reconoce y por la cual otorga algún tipo de credencial o título. El término profesión es mucho más definitivo; se es médico, abogado, o ingeniero. Las universidades y las escuelas técnicas validan los conocimientos adquiridos mediante un papel que declara al sujeto capaz de llevar a cabo una apendectomía, impedir que su cliente vaya a la cárcel o componer la tubería de la cocina. El término oficio tiene para mí bellas connotaciones medievales: uno habla de los oficios y piensa en los gremios o corporations, esas asociaciones de artesanos muchas veces agrupados en la misma calle. En ese contexto, sí puedo asumir la escritura como mi oficio, y sentirme parte de un gremio instalado en alguna metafórica calle universal.
Cuando inicio un taller de creación literaria con un nuevo grupo de alumnos, suelo hacerles tres preguntas: ¿Por qué escribes? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quién te gustaría escribir? Una alumna respondió en su texto, ustedes los profesores hacen unas preguntas muy complejas bajo un disfraz de inocencia. Inocentes o no, con disfraz o sin él, me parece oportuno tratar de contestar aquí las preguntas que les hago a los demás.
¿Por qué escribimos? ¿Será únicamente por amor a la palabra, a la posibilidad de reinventar el mundo, de iluminar sus rincones más oscuros y seductores? Si hay quienes satisfacen ese amor con el hecho en sí, y luego esconden o destruyen su obra, no los conocemos. Usualmente, el acto de escribir presupone la invención del perfecto lector, aquel que comprende y se identifica con lo que lee. Toda obra literaria es un mensaje, una botella lanzada al mar con el ánimo de encontrar un receptor idóneo. Implica la necesidad de entablar un lazo con el otro, ese otro que imaginamos, plasmamos con la intención de que nos lea. En última instancia, cualquier intento creativo es simultáneamente un acto de comunicación. El proceso y el amor al proceso llevan implícito el objetivo. No se realiza en función del otro pero lo contempla como una coordenada secreta. La correspondencia escritor/lector establece paralelismos de exigencia; la imaginación del primero crece, demanda, incursiona en territorios complejos o prohibidos, y arrastra al segundo en su aventura. Seymour, el personaje de Salinger2, le dice a su hermano escritor: “Si sólo pudieras recordar, antes de sentarte a escribir, que mucho antes de convertirte en escritor fuiste lector …pregúntate, como lector, qué querrías leer…y luego, ponte a escribirlo tú mismo…” No es un consejo fácil de seguir, pero expresa una realidad profunda: todo escritor que pretende honestamente serlo es, antes que nada, un apasionado, y también honesto, lector. Y es quizá ese lector interno el que se proyecta como el imaginario interlocutor del intenso diálogo que la escritura presupone. En un proceso circular, se le adjudica al que lee la intención del que escribe. Dice Michael Ignatieff en un ensayo sobre Coetzee: “…la auténtica literatura es privada; surge de un intenso diálogo con el bienamado imaginario. Y el bienamado imaginario es el lenguaje en sí mismo. Un verdadero escritor está fundamentalmente enamorado de la palabra, y ésta es su único objetivo…” 3
Antes de enamorarme de las palabras, me enamoré de las historias. Creo que la ficción literaria es la heredera de los cuentos infantiles. Si cuando niños queremos vivir la realidad alterna de la fantasía, como adultos deseamos que alguien ‑el escritor, el poeta, el cineasta- nos devuelva ese universo mítico que nos permite habitar mundos distintos. Todos hemos experimentado la sensación de abandono que nos invade al terminar un gran libro. Al alejarnos de él, se aleja también la magia que nos hizo transitar otros caminos, vivir experiencias imposibles. Puede ser un agudo síndrome de Peter Pan, pero todavía no encuentro el malabarismo estilístico o la innovación estructural que sustituya exitosamente el poder seductor de una buena historia. Sólo que la historia necesita un vehículo para completar el ciclo de la imaginación a esa página en blanco que tanto puede atormentarnos a veces. “El libro que uno tiene en mente es siempre mejor del que logra plasmar en el papel” “¿No fue una vez Mrs. Dalloway nada más papel en blanco y un frasco de tinta?” dice Michael Cunningham en Las horas.4 Hoy los libros no se esconden en la tinta, sino en los más remotos circuitos de la computadora. De ahí hay que extraerlos, no siempre por su voluntad. Y aquí encontramos ese bienamado imaginario que es el lenguaje. Al revisar una y otra vez un escrito, uno llega a dudar de cada término, de cada coma. Las palabras se convierten en una amenaza, ¿habrá que hacer lo que recomendaba Mark Twain, “cuando encuentres un adjetivo, mátalo?” Pero ése, el que brilla en medio de la página con una luz tan ominosa, colorea toda la frase de la tonalidad precisa…¿Será necesario el homicidio? García Márquez escribe párrafos llenos de adjetivos…Claro, él es García Márquez…Por otro lado, cuando las palabras van cayendo en su lugar como por voluntad propia, cuando nos releemos en silencio y encontramos la escena que casi podemos ver en su cinematográfica fidelidad…es cuando el oficio se vuelve deleite.
¿Qué quiero decir? Quizá todo el que se arriesga a la aventura de la palabra (y aventura es, sembrada de sucesos emocionantes) responda a inquietudes similares. Dice Vladimir Nabokov que “la literatura no nació el día en que un muchacho que gritaba ‘al lobo, al lobo’ apareció corriendo en un valle del Neandertal con un enorme lobo gris en los talones; la literatura nació el día en que un muchacho vino gritando ‘ al lobo, al lobo’ y no había ningún lobo que lo persiguiera”.5 Tal vez los lobos reales, para el escritor, no sean lo bastante feroces y tenga que fabricar los propios; tal vez una estepa sin lobos resulte muy desolada, y tenga que inventar su aullido por las noches. Todo el que crea, afirma en el fondo que su universo imaginado es más seductor que el que conoce. El wanderlust del escritor es similar al del viajero: estoy aquí, rodeado de un mundo conocido y predecible, pero allá afuera hay otro, inexplorado, donde yo a mi vez me transformaré del ser conocido y predecible que soy en otro, instintivo y por descubrir. El sentido del viaje responde a las inquietudes del que lo emprende; se puede añorar la quietud del campo, el eco de las ruinas o la violencia de los rápidos de un río; paralelamente, la ficción explora vastos territorios fantasiosos o los más complejos de la psicología: es telefoto o gran angular, y todas las posibilidades intermedias. Hay escritores que siguen los caminos de la memoria, como el que se sumerge en una superficie tranquila para escudriñar el oscuro fondo cenagoso. Otros navegan entre las galaxias, o acompañan a sus personajes en las trincheras de la guerra o de la lucha política. Son, por último, eros y tanatos los dos grandes temas del escritor, en todas sus posibles acepciones y derivados
“…Caigo en la cuenta, de repente, que a mi lado ha ido desfilando otra vida. Una vida que pasó a mi vera y no lo supe. Allí está, allí sigue, hecha de la suma de todos los momentos en que deseché ese recodo del camino…y así ha ido formando la ciega corriente de otro destino que hubiera sido el mío y que, en cierta forma, sigue siéndolo allá, en esa otra orilla en la que jamás he estado y que corre paralela a mi jornada cotidiana…arrastra todos los sueños, quimeras, proyectos…”6 dice Maqroll, el personaje de Alvaro Mutis. Creo que es esa otra orilla el verdadero núcleo de las novelas; escribir permite adivinarla, transitarla, adoptar las múltiples máscaras de sus habitantes y llevarlos por caminos singulares.
¿Cómo quién me gustaría escribir? Todo lector/escritor tiene un olimpo personal de dioses tutelares que rigen su vida con el mismo celo que los mitológicos. Las deidades de mi infancia fueron varias pero, todopoderoso como Zeus, reinaba Percival C. Wren –ahora olvidado, supongo– autor de novelas de aventuras en las casernes de la Legión Extranjera Francesa, en la India colonizada y en casi todas las fronteras del mundo decimonónico. Muchos años después, durante una estancia en Inglaterra, encontré en una librería de viejo uno de los pocos volúmenes de Wren que había escapado a mis lecturas; la figura del autor, que se había ido esfumando a los sótanos del olimpo, se desintegró ante la marea de racismo, colonialismo y otros ismos igualmente deplorables que inundaba la novela. Sin embargo, la sombra de los legionarios, los cipayos y los fieles gurkas sobrevivió a la incongruencia ideológica en mi amor por la novela bélica. A mi generación la marcaron en forma indeleble los escritores franceses de la posguerra: Malraux, Camus y –como el Zeus de la edad adulta, pero sin desencantos– Jean Paul Sartre; su influencia fue mucho mayor, en mi caso, que la de los representantes de la corriente de la conciencia y su minuciosa disección de las complejidades emocionales y psicológicas. La población del olimpo es acumulativa y cambiante; unas figuras se desvanecen como fantasmas, otras toman su lugar y brillan por un tiempo hasta verse suplantadas a su vez. Todas dejan su huella, como la que se dice queda de las danzas nocturnas de las hadas: es la materia de la que nos nutrimos para escribir. Las dos orillas, la de la realidad y la de la literatura, transcurren paralelas, y cuando el wanderlust lleva a incursionar en la narrativa, ambas se mezclas y se retroalimentan.
Muchos autores, al responder a la pregunta de quiénes son sus ancestros literarios, aportan nombres. Yo podría tal vez detectar a mis ancestros ideológicos, pero nunca a los estilísticos. Hay tantos dignos de ser emulados; y, sin embargo, la posibilidad de lograr la sincronía exitosa de anécdota y lenguaje depende de un número de combinaciones infinito. Mara García, en su entrevista, me pregunta si los jardines tienen un especial significado para mí, y concluyo que lo tienen en tanto que potencial reflejo de una selva; creo que es una buena metáfora para definir qué escritores me atraen, más allá de la admiración que uno tiene por el genio de creadores cuya obra deslumbra sin seducir. Me gustaría escribir como los relatores de la selva: es decir, de la aventura y el misterio. Una aventura no necesariamente física; las intelectuales ofrecen los mismos tropiezos y similares descubrimientos.
La proyección de nuestro proceso de lectura/escritura al interlocutor imaginario evoluciona al juicio inconsciente que ejercemos sobre nuestra capacidad. Otorgamos al lector implícito la facultad de calificar lo que hacemos, en una transferencia involuntaria de criterios. La autocrítica surge, entonces, de la adjudicación de los propias temores al otro, investido del poder de juicio. Cito de nuevo a Ignatieff: “Si el lector imaginario hace posible la escritura, la irrupción del censor en el mundo interno del escritor puede destruir ese lazo que le da el valor para escribir”. Y el miedo a la condena paraliza; no podemos desnudarnos y quedar inermes ante una mirada que presuponemos enemiga. ¿A quién pertenece esa mirada? Al otro, a todos esos otros a quienes franqueamos las puertas de nuestra conciencia a través de la escritura. Si la presencia del bienamado lector daba el valor de escribir, la mutación de éste en juez lo introduce en los pliegues de la mente para que desde ahí ejerza su función descalificadora. Escritor/lector/crítico se desdoblan en un juego de espejos; el primero proyecta su imagen como la concibe, y a su vez la recupera como detonadora de sus posibilidades creativas. Pero el espejo no inventa, simplemente refleja. No devuelve más que la propia concepción del que se proyecta,
Al analizar este proceso cíclico podemos preguntarnos, ¿en qué momento el escritor se vuelve crítico o el crítico escritor? Hay muchos y geniales autores a quienes nunca les ha interesado hablar o escribir acerca de sus colegas de oficio. Sin embargo, el apasionado lector aprende, adquiere experiencia, y con ella la tentación de la crítica, palabra que tiene ciertas connotaciones negativas: implica juicio, el asumir la posibilidad de validar o descalificar algo. Prefiero el término análisis, y éste me parece un ejercicio no sólo invaluable, sino imposible de eludir. Los que nos dedicamos a la literatura padecemos un vicio: escribir acerca de los que escriben. Se sabe, sobre todo en el caso de los autores consagrados por la fama y el tiempo, que la literatura sobre ellos puede llegar a ser mucho más abundante que la suya propia. Esta no es una característica exclusiva de los literatos; los pintores hacen cuadros inspirados en otros, y los músicos componen piezas en homenaje a un colega muy admirado, o variaciones sobre temas conocidos. Se escribe acerca de lo ya escrito, e incluso se logra escribir sobre lo que se ha escrito acerca de lo que se escribió. Es posible que haya profesiones más obsesivas que otras.
Dice Paulo Freire: “el auténtico acto de leer es un proceso dialectivo que sintetiza la relación existente entre conocimiento-transformación del mundo y conocimiento-transformación de nosotros mismos. Leer es pronunciar el mundo, es el acto que permite al hombre y a la mujer tomar distancia de su práctica (codificarla) para conocerla críticamente, volviendo a ella para transformarla y transformarse a sí mismos”.7 Si la lectura permite conocer la práctica con sentido crítico, el análisis de lo leído permite absorberla integralmente; al establecer una dialéctica real mediante el entendimiento, la interpretación, y por último las conclusiones personales, se logra integrar el proceso completo, tanto de conocimiento como de transformación, al código intelectual propio, y así al trayecto posterior. Este proceso circular es lo que permite al hombre ubicarse en el tiempo y el espacio, comprender los virajes de la historia, y distanciarse de la angustia proveniente de la información indiscriminada que lo enajena y lo aísla del concepto universal.
Además de ser una necesidad intrínseca, y parte de la deformación profesional de los amantes de la literatura, el análisis de escritos y escritores responde tal vez a esta urgencia de comprensión como parte del proceso dialéctico del aprendizaje, y al profundo amor por los procesos experimentales de acercamiento a la mentalidad y la sabiduría del otro. Este acercamiento de orden individual es lo que permite a la larga esos hermosos flujos universales que unifican corrientes literarias o artísticas a través del misterioso correo de la cultura.
Una de mis más brillantes alumnas confiesa que cuando se encuentra inmersa en el proceso de escribir prefiere no leer, por miedo a caer bajo la influencia de esa lectura, o a copiar, inconscientemente, al autor. Es el nuestro un mundo transtextual, y el lenguaje, ese bienamado imaginario, puede jugar con nosotros de distintas maneras. Así como dudo de los circuitos de la computadora, cada vez que reviso una frase que me parece especialmente lograda, me asalta la terrible duda de que no es mía, que la leí en alguna parte y voy a volver a encontrarla acusándome desde una página ajena cuando sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Todavía no me ha sucedido, seguramente porque no he tropezado con el texto original. De todas formas, creo que la crítica, en tanto que ejercicio del análisis de textos, es el mejor maestro que un escritor puede tener. Les digo a mis alumnos que una de mis intenciones siniestras es lograr que nunca puedan volver a encontrar placer en un mal best-seller: que su espíritu crítico, entrenado en la lectura, se indigne ante la pérdida de tiempo que un mal libro supone. (Estoy segura que muchos de ellos me recuerdan con rencor cuando están en una librería de aeropuerto con muchas horas de vuelo por delante). El análisis personal, –ése que nos hace marcar las páginas con papelitos fluorescentes, o subrayar el texto hasta que ciertos libros cambian de color como los camaleones– tiende a la larga a convertirse en profesión, una por cierto no muy amada por los escritores. Cuando uno está de ambos lados de la cerca — es escritor y crítico– ¿tendría que ser más benévolo en su análisis? “Es tan difícil encontrar un crítico neutral como un país neutral en tiempo de guerra. Supongo que si un crítico fuera neutral no se tomaría el trabajo de escribir“8, dice Katherine Anne Porter, y me parece una verdad. ¿Qué podemos decir de una obra que nos deja indiferentes? La crítica profesional –la que va ser publicada para que otros la lean– surge generalmente del entusiasmo o la aversión. He escrito reseñas adversas de autores muy conocidos o que están “de moda”. Es un riesgo que uno toma, como crítico, y obedece a una cierta indignación ante la falta de calidad, ya sea de texto o de contexto. Dice Kurt Vonnegut que ” un crítico que expresa enojo o aversión por una novela es ridículo. Es como alguien que se reviste de una armadura para atacar un sundae de chocolate o una malteada“9. La gente tiene derecho de escribir tonterías, pero si éstas son comprobables, debe esperar que alguien lo haga notar. Confieso que ese tipo de reseñas ofrece un placer perverso; hay un cierto deleite en el catálogo de absurdos que uno descubre y desenmascara, en la búsqueda de la ironía adecuada. Sin embargo, es algo que nunca he hecho con un autor joven o desconocido; la plataforma pública que un periódico implica es un arma, si no una armadura, y como tal a ser usada con precaución. Es mucho más satisfactorio emplearla bajo el impulso del entusiasmo por una novela, y contagiar a los lectores.
La dualidad escritor/crítico plantea otro problema: si me considero habilitado profesionalmente para disecar los textos ajenos –aunque sea bajo el estímulo del entusiasmo– ¿puedo hacerlo con los míos? Nos lo impide esa ceguera endémica que nos ataca cuando se trata de juzgar lo propio, no por complacencia, ni siquiera por orgullo: por simple incapacidad. La famosa angustia de la página en blanco existe sin duda, necia y prolongada, pero se magnifica ante la página en negro. Uno se pregunta a veces –más de las que quisiera– ¿hay algo de lo aquí escrito que merezca otro destino que el cesto de papeles? Por último triunfa el optimismo, la confianza o la ingenuidad –misericordiosamente nunca sabemos cuál de los tres– y decidimos que vale la pena llevar a término la novela o el ensayo. En el proceso nos tropezamos con otro obstáculo menos discutido pero igualmente amenazador: lo que yo llamo los hoyos negros de la escritura. He aquí cierto número de capítulos revisados, supuestamente completos, y otro cierto número que deambula en la imaginación mientras corremos o vamos en el auto y espera con impaciencia aterrizar en la pantalla. ¿Cómo vamos a tender el puente que una esas dos partes, que no deje al pobre lector perdido en un páramo de incongruencia, condenado al papel de detective para comprender a ese personaje que de pronto adquirió años y manías, o se trasladó al otro extremo del planeta? En esos momentos uno acude a sus autores-maestros, ésos que pueden genialmente anular décadas y evaporar cónyuges sin menoscabo de la historia. Pero el hoyo negro devora la materia y las ideas, el puente sigue en construcción, y nosotros en la duda. Y nos damos cuenta de que, sin las páginas desnudas y vestidas, los hoyos negros y los puentes en ruinas, no habría oficio, que escribir sería como un picnic perenne, todo cielos azules y hastío, y nosotros acabaríamos por dedicarnos a otra cosa. Ya no podríamos sentirnos un Merlín que construye castillos de la nada, transforma a los guerreros en amantes y confiesa disfrutar de lo que por último es la razón del oficio de escribir: el enigma del reto y el gozo de enfrentarlo.
- Charlton, James, Editor, The Writer´s Quotation Book, Nueva York: Pushcart Press, 1980 Pag. 51 ↩︎
- Salinger, J.D., Seymour, An Introduction, Boston: Little, Brown & Company, 1955, pag 186–187 ↩︎
- Ignatieff, Michael, The Beloved, Londres: London Review of Books, 6 Feb.1997, pag 14 ↩︎
- Cunningham, Michael, The Hours, Nueva York, Picador, 1999, pag. 69–76 ↩︎
- Charlton, James, Editor, The Writer´s Quotation Book, Nueva York: Pushcart Press, 1980, Pag. 9 ↩︎
- Mutis, Alvaro, La nieve del almirante, ↩︎
- Freire, Pablo, La importancia de leer y el proceso de transformación, Siglo XXI Ed. ↩︎
- Charlton, James, Editor, The Writer´s Quotation Book, Nueva York: Pushcart Press, 1980, pag 116 ↩︎
- Ibid, pag 117 ↩︎