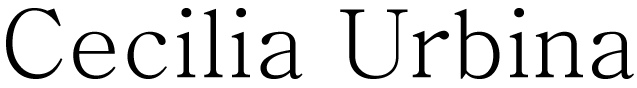Erich Fromm menciona la nación, la religión, la clase y la ocupación como elementos para proporcionar un sentimiento de identidad al hombre moderno; podríamos catalogarlos también como etiquetas definitorias o gafetes susceptibles de incluirnos en un grupo determinado y excluirnos de otros; el factor excluyente puede ser en ocasiones tan identificatorio como el incluyente. Fromm dice también que “el sentimiento de identidad descansa en el sentimiento de una vinculación indubitable con la muchedumbre”. El hombre tiende desde luego a protegerse agrupándose; la pertenencia obliga a acatar ciertas normas o costumbres, pero también favorece mediante el apoyo del número contra aquello que atemoriza por ajeno. El término contracultura, popularizado en los años sesenta como representativo de movimientos deseosos de apartarse de los esquemas establecidos más que de modificarlos, implica un cambio en el concepto de los valores del individuo frente a la sociedad. La mayoría de los teóricos de nuestro tiempo plantean una imagen de la vida distinta a las categorizaciones convencionales y tratan de alejar al hombre de la masificación tecnológica y cultural. Luis Racionero, en su libro Filosofías del Underground, habla de la corriente de individualismo antiautoritario surgida en los años sesenta como heredera del culto a la imaginación personificado en poetas como Blake, de la revolución personal por rebeldía contra los tabúes tradicionales de Byron, o la búsqueda de una nueva ética personal de Dostoievsky y Nietzche, y posteriormente Hesse.
Erich Fromm menciona la nación, la religión, la clase y la ocupación como elementos para proporcionar un sentimiento de identidad al hombre moderno; podríamos catalogarlos también como etiquetas definitorias o gafetes susceptibles de incluirnos en un grupo determinado y excluirnos de otros; el factor excluyente puede ser en ocasiones tan identificatorio como el incluyente. Fromm dice también que “el sentimiento de identidad descansa en el sentimiento de una vinculación indubitable con la muchedumbre”. El hombre tiende desde luego a protegerse agrupándose; la pertenencia obliga a acatar ciertas normas o costumbres, pero también favorece mediante el apoyo del número contra aquello que atemoriza por ajeno. El término contracultura, popularizado en los años sesenta como representativo de movimientos deseosos de apartarse de los esquemas establecidos más que de modificarlos, implica un cambio en el concepto de los valores del individuo frente a la sociedad. La mayoría de los teóricos de nuestro tiempo plantean una imagen de la vida distinta a las categorizaciones convencionales y tratan de alejar al hombre de la masificación tecnológica y cultural. Luis Racionero, en su libro Filosofías del Underground, habla de la corriente de individualismo antiautoritario surgida en los años sesenta como heredera del culto a la imaginación personificado en poetas como Blake, de la revolución personal por rebeldía contra los tabúes tradicionales de Byron, o la búsqueda de una nueva ética personal de Dostoievsky y Nietzche, y posteriormente Hesse.
Hay una insistencia en buscar una salida a la estandarización y comercialización del pensamiento que Marcuse plantea como posible únicamente en el joven marginal y el artista rebelde, y que Theodore Roszak expresa al decir “lo cierto es que la creatividad cultural es siempre el dominio de las minorías.” Podemos interpretar este concepto de minorías como un enclave de pertenencia tan válido como lo que Fromm llama “muchedumbre”; las etiquetas dejan de ser globalizadoras en el sentido convencional para significar adherencia a grupos de intereses fragmentarios, disociados del objetivo común. Los medios de comunicación como elementos masificadores de la cultura en las sociedades industrializadas ciertamente favorecen la tendencia de ciertos individuos a separarse más que a integrarse; es la contracultura del hombre solo que desconfía de la información a todos niveles, se aparta para observar, analizar y juzgar a través de su propio raciocinio y se rehusa a someter sus planteamientos a la manipulación del sistema. Pero el hombre no está, o no quiere estar, solo; necesita retroalimentarse de sus iguales para comparar, y alterar o confirmar, sus conclusiones. No quiero referirme con esto a lo que Lipovetsky llama “narcisismo colectivo”, es decir, la solidaridad del microgrupo: más bien a un territorio de interés que integra a individuos ajenos entre sí por cualquier otro concepto, y que crea estratos culturales compartidos a través de las fronteras y los idiomas. Es en ese contexto que interpreto a la literatura como uno de esos territorios universales.
Los viajes más importantes de la infancia son los de la fantasía, ese ámbito privado que transforma la realidad a la medida de nuestros deseos; la imagen, la de la televisión o el cine, ofrece una fantasía alternativa, tan completa que es difícil para el espectador el construir universos interiores paralelos. Posiblemente la imaginación infantil carezca de los recursos para integrar por sí misma el sofisticado cosmos tecnológico de Star Wars, pero seguramente se enriquece con ese conglomerado de imaginería medieval traducido a ciencia-ficción. Es, sin embargo, un escenario hecho, fabricado, contenido en sí mismo y difícil de ampliar. La fantasía sugerida por la palabra escrita estimula la creación de entornos congruentes con las expectativas propias, y creo que esto no es privativo de la etapa infantil. Los adultos solemos desencantarnos con la versión fílmica de un libro favorito; ningún escenario, por creativo que sea, puede igualar al que nosotros nos habíamos forjado, ninguna protagonista va a igualar las características de la nuestra, dibujada poco a poco a lo largo de las páginas e incorporada indeleblemente a su original. La fantasía alimentada por la literatura edifica sus propios mundos, que por último se instituyen en uno más, ajeno a la realidad cotidiana pero no menos importante. El niño alimentado con los mitos universales ya adquirió una visión y una expectativa, y difícilmente admitirá encerrarse dentro de cárceles mentales. Puede vivir en el Ecuador y habitar las tierras de hielo de las leyendas escandinavas; o pertenecer cronológicamente al fin del milenio y ocupar su lugar diario a la Mesa Redonda del rey Arturo o transitar los desiertos como soldado de la Legión Extranjera. Si se inició por la ruta de la fantasía, nada ni nadie podrá atraparlo; está condenado a vagar por caminos ajenos a los que su realidad le dicta.
El mundo alternativo de la literatura marca derroteros determinantes en la evolución del individuo; no importa lo que el grupo social piense o dictamine, siempre hay otras posibilidades, accesibles en los libros, a través de formas diferentes de observar los hechos, de contemplar la política, de definir la conducta. El descubrimiento propio se vuelve más significativo que el código comunitario, adquiere más fuerza para moldear los valores y el pensamiento y sobre todo permite la libertad de una búsqueda de índole individual. El prestigio de lo conceptualizado por medio de la palabra escrita rebasa las posibilidades de lo inmediato. McLuhan distingue los efectos de lo aprehendido a través de la imagen visual ‑que “no ocurren en el nivel de opiniones o conceptos, sino alteran los parámetros de los sentidos o los patrones de percepción continuamente y sin ninguna resistencia”- del proceso racionalizador que se requiere para integrar el orden secuencial y fragmentario de la escritura. Este proceso racionalizador, si se persigue con interés, lleva a una exploración cada vez más amplia que terminará por rebasar las coordenadas culturales de origen. El individuo adquiere la necesidad de investigar más allá de lo conocido a su alrededor. Creo que a lo largo de ese proceso se tropezará con nociones más afines a las suyas que las establecidas por su grupo social o cultural, y se encontrará en la disyuntiva de convertirse en un extranjero, no el de Camus, sino el que se intuye como un extraño que se singulariza por su lenguaje ajeno o su conducta desacorde con la de la mayoría y dictada por una perspectiva más universal.
Vivimos un tiempo de migraciones, no sólo físicas sino intelectuales. Los individuos se desplazan para explorar el planeta como lo han hecho siempre, pero ahora con movilidad instantánea. Las convulsiones políticas implican el exilio de las elites amenazadoras para el sistema, pero el exilado no tiene que enmudecer por falta de comunicación. Las voces se dejan oír en esa “aldea universal” que menciona McLuhan como producto del contacto inmediato y simultáneo creado por los medios. Un gran número de escritores contemporáneos abandona su país, por necesidad o voluntariamente, y lo contempla a la distancia con una mirada enriquecida por la interacción con modos distintos de vida. El fenómeno no es nuevo, pero se ve acelerado por la tecnología. Sin embargo, creo que lo interesante de este concepto que llamo de migración no es de horizontalidad sino de verticalidad; uno puede trasladarse geográficamente a cualquier punto del planeta y conservar los vínculos ideológicos con su grupo de origen; o no rebasar un radio de veinte kilómetros e incorporarse intelectualmente a estratos de otras latitudes. Lo que pretendo analizar con el término de migración vertical es la permeabilidad de los contextos culturales, no como una circunstancia derivada de los medios, sino de la fascinación natural que ejerce sobre los seres el encuentro con una cierta modalidad de pensamiento o una preocupación específica que coinciden con las suyas. Se pueden categorizar las corrientes ideológicas en infinitos rubros; sin embargo, existen dos, cuyos enfrentamientos se adormecen o se agudizan por épocas, pero cuyo antagonismo intrínseco rebasa las particularidades, y que yo definiría como dócil o conservadora, y rebelde, a riesgo de simplificar hasta la caricatura. Creo que dentro de esta dicotomía se dan lenguajes opuestos para expresar posiciones políticas, morales, religiosas, etc.; el estrato empeñado en apuntalar instituciones por temor, convicción o conveniencia, y el que insiste en defender la prerrogativa del individuo de construir su propio proyecto, como diría Sartre, y que se inscribe en el posmoderno reconocimiento de la equivalencia de los valores y la relatividad de las verdades. Aquí contemplo esa migración vertical que impele a los individuos y los hermana con otros de una nueva raza que nada tiene que ver con país, idioma o antecedentes. El pensamiento también es una patria, parafraseando a André Malraux, tal vez más exigente de las lealtades que la institucional. El escritor que se solidariza con el colega perseguido por sus ideas no considera si el perseguidor habla su propio idioma, pertenece a su grupo étnico, habita su espacio o estudió en su escuela; la frontera de identidad es vertical y establece otros parámetros de similitud. Una escritora comprometida con el movimiento feminista hablará la lengua de sus compañeras de causa, sin importar la simbología que emplee para plasmar sus escritos; y éstos serán comprendidos por un público heterodoxo diseminado por el planeta mucho mejor que por aquéllos que, nacidos y educados en su mismo ambiente, difieren de sus motivaciones. El novelista preocupado por ciertas temáticas actuales, ya sean sociopolíticas, ecologistas o de simple búsqueda, deja traslucir esa preocupación en su obra, la vierte en la urdimbre de su anécdota; el eco de sus palabras se deja oír, se reproduce en otras y todas confluyen en el misterioso continente de las ideas complementarias. “Yo me rebelo, por lo tanto nosotros somos”, dice Camus; la literatura es un vehículo primordial en el tráfico de las ideas, el transmisor de señales que, como los satélites, comunican desde el espacio.
Los grandes temas modernos agrupan a autores disímiles por otros conceptos; la desmitificación de la guerra como recurso válido en la defensa de la identidad atrae igualmente al español Pérez Reverte que a la italiana Fallaci o los estadunidenses Tim O’Brien y Thom Jones, el inglés Martin Amis o el vietnamita Bao Ninh; el éxodo intelectual atraviesa generaciones y continentes para construir un territorio alternativo. Muchas antologías modernas integran a los autores por temas y no por corrientes estilísticas o literarias, en un empeño común donde idioma y nacionalidad no tienen cabida más que como referencia biográfica.
Un factor que ha influido en el corte transcultural de la literatura es el nuevo mosaico geopolítico formado por las antiguas colonias emancipadas después de la Segunda Guerra Mundial. La independencia no anula las décadas de influencia del país conquistador, y da lugar a una simbiosis entre nuevas ideas y viejas creencias. El peso ancestral de estas viejas creencias, que, aun sometidas por los avatares del imperialismo, sobreviven en la mitología, las costumbres y la conciencia colectiva de las comunidades, se equilibra con las nuevas ideas adquiridas por muchos de sus representantes a través del contacto, sobre todo académico, con los antiguos colonizadores. Lejos de aniquilarse, estas dos corrientes paralelas y en ocasiones políticamente antagónicas se mimetizan y dan lugar a una nueva forma de describir y escribir el mundo: Michael Ondaatje oscila entre su nativa Sri Lanka y el Canadá de adopción; el hindú Vikram Seth habla acerca de la India ancestral, el nigeriano Ben Okri teje historias habitadas por los espíritus de su país, V.S. Naipaul, Jamaica Kincaid y Bharati Mukherjee escriben acerca de los inmigrantes perdidos en las grandes ciudades — todos ellos en inglés. La algeriana Nina Bouraoui, los antillanos Patrick Chamoiseau, Simone Schwartz-Bart y Maryse Condé, (estas últimas de Guadalupe), recrean en el más puro francés la idiosincrasia y las luchas de sus pueblos. En el caso de Condé no se trata sólo de una voz antillana expresándose en francés literario; va más allá, a los ancestros de otro continente: África, esa tierra que hechizó la imaginación de los europeos, ahora reconocido como referencia y origen. Es imposible nombrar a todos los autores que saltan las barreras tradicionales de identidad y al hacerlo aportan no sólo conceptos distintos a sus patrias adoptivas, sino otorgan un nuevo vigor a su segunda lengua con las imágenes de su idioma nativo, términos forjados con otros sonidos, palabras y exclamaciones inventadas para otras emociones. Tal vez el ejemplo más ecléctico es Kazuo Ishiguro, japonés emigrado a Inglaterra, cuyas novelas hablan tanto del Japón después de la bomba atómica como de un mayordomo inglés en la época entre las dos guerras mundiales, experiencias ambas ajenas a la suya y transmitidas en el inglés académico de su educación oxfordiana. Ishiguro dice: “cuando me resultaba conveniente podía ser muy japonés, y luego, cuando quería cambiar, podía convertirme en este muy común y corriente ciudadano inglés”. En México, Maria Luisa Puga situó su novela en la Kenya poscolonial, Eusebio Ruvalcaba explora la Alemania del medioevo, los personajes de Agustín Cadena deambulan por los oscuros callejones del victoriano Londres de Dickens. Los parámetros de identidad, en el sentido que los describe Fromm y los mencioné al principio, se han modificado para todos estos escritores, apenas unos cuantos en el panorama de las letras contemporáneas, en cuanto a se refiere a su temática y a la búsqueda que emprenden en su obra.
Un aspecto muy significativo de esta especie de crisol donde se funden las identidades es que es imposible borrarlas del todo; queda la natural tendencia emotiva a aferrarse a lo que hemos heredado, como el cimiento de un edificio ecléctico donde las viejas creencias conviven con las nuevas ideas y la mirada se amplifica para contemplar un espectro enriquecido. El mundo posmoderno es uno, las fronteras se borran en todos los sentidos, en la continua interrelación de textos a otros textos, otros autores, películas, arte; el presente homenajea al pasado reinterpretándolo, como hace Lichtenstein con los cuadros de Matisse. Nada de lo que existe en el tiempo y el espacio nos es ajeno, y nuestra única identidad es la que nos une a través de lo que amamos y nos resulta vital. Dice Bioy Casares que escribir es añadir un cuarto a la casa de la vida. Esa casa no pertenece ya a una geografía cultural; está abierta y en ella residen todos los que gustan de su estilo, admiran el paisaje que se contempla desde las ventanas y van colocando los volúmenes de su obra en los estantes de la biblioteca.