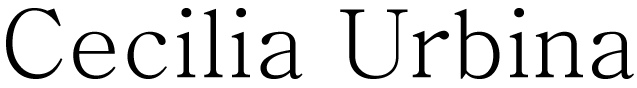“El hombre que escribe acerca de sí mismo y su tiempo es el único que escribe acerca de todos los hombres y todos los tiempos”. George B. Shaw.
 Todo escritor escribe acerca de sí mismo; sus personajes hablan con alguna de sus voces, voluntaria o desconocida. De alguna forma, también, escribe de su tiempo, pues es el único que posee, aunque lo transfiera a épocas remotas. Sin embargo, no todos arrancan al lector de su tiempo individual y lo integran a un tiempo literario que es a la vez social, histórico y universal. Retratar la propia época es fácil en cierto sentido, pues no implica investigaciones acerca de modos, costumbres, lenguajes, pero puede tropezar con una falta de perspectiva para el análisis más profundo de los estratos subyacentes. Los panoramas circunstanciales son peligrosos; hay novelas, excelentes en su momento, que una mirada posterior encuentra superficiales, localistas y a veces incluso incomprensibles. Ese apasionado entusiasmo por un estilo de vida nuevo, esa crítica mordaz ante ciertos cánones aparecen pocos años después como una absurda disertación momentánea, y la novela como la crónica de la ociosidad. Drabble es una escritora que, al universalizar el tiempo y el individuo, se inscribe en la cita de Shaw.
Todo escritor escribe acerca de sí mismo; sus personajes hablan con alguna de sus voces, voluntaria o desconocida. De alguna forma, también, escribe de su tiempo, pues es el único que posee, aunque lo transfiera a épocas remotas. Sin embargo, no todos arrancan al lector de su tiempo individual y lo integran a un tiempo literario que es a la vez social, histórico y universal. Retratar la propia época es fácil en cierto sentido, pues no implica investigaciones acerca de modos, costumbres, lenguajes, pero puede tropezar con una falta de perspectiva para el análisis más profundo de los estratos subyacentes. Los panoramas circunstanciales son peligrosos; hay novelas, excelentes en su momento, que una mirada posterior encuentra superficiales, localistas y a veces incluso incomprensibles. Ese apasionado entusiasmo por un estilo de vida nuevo, esa crítica mordaz ante ciertos cánones aparecen pocos años después como una absurda disertación momentánea, y la novela como la crónica de la ociosidad. Drabble es una escritora que, al universalizar el tiempo y el individuo, se inscribe en la cita de Shaw.
Los que descubrimos a Margaret Drabble hace años ‑entre los autores ingleses que entonces empezaban a ser conocidos- hemos quedado atrapados en su obra; la voz joven de los sesenta pertenecía ya a una escritora brillante e intuitiva, y la voz experimentada de los noventa ha podido conservar la intuición pero la ha sustentado en una mayor capacidad de análisis del individuo en un contexto social y político.
La primera novela de Drabble, Una jaula en verano, se publicó en 1963, y 1991 vio la aparición de Las puertas de marfil, última parte de una trilogía. De novela en novela, de heroína en heroína, hemos recorrido tres décadas de historia de la mujer actual ‑en la sociedad, la política y en los conflictos con sus compañeros. Margaret Drabble crece palpablemente a lo largo de su obra; crece como escritora y como individuo, tal vez porque sus temas son tan contemporáneos, tal vez porque pertenece a una generación que ha vivido cambios profundos, o porque nosotros, sus lectores, habitantes del mismo tiempo y la misma historia, estamos conscientes de ellos y son tan nuestros como suyos. Drabble nació en 1939 y publicó su primera novela a los veintitrés años. Se podría llamar una escritora precoz, en el sentido de que esa primera novela no es sólo promesa de las posteriores, sino además muy completa en sí misma y alberga muchos de los temas recurrentes en su obra.
Drabble narra a las mujeres; sus protagonistas hablan con su voz o con la de la autora, pero los conflictos son propios, los sucesos, las circunstancias las atañen y las modifican. Sus compañeros ‑esposos, amantes o amigos- inciden en sus vidas, las afectan, aunque no sean la figura principal. Sin embargo, nunca son títeres al servicio de la prima donna; tienen un peso específico y sus personalidades son definidas, así como su ideología. Hay una tendencia en la crítica (masculina) a considerar que las novelas acerca de las mujeres y sus conflictos pertenecen a ese rubro vaga y peyorativamente tachado de “literatura femenina”. Es probable que Tolstoi, Flaubert o Lawrence tuvieran algo que objetar al respecto. Los individuos son únicos e irrepetibles, no importa su sexo, y es como tales que se erigen en protagonistas y en reflejo de nuestros propios cuestionamientos. Las mujeres de Drabble son tan proclives a depender de los hombres para lograr el equilibrio emocional como lo son ellos, aunque en la fantasía masculina pretendan lo contrario; pero no son nunca ese prototipo decimonónico cuya única meta es convertirse en el apéndice agradecido de un proveedor. Las heroínas de Drabble, estas brillantes mujeres ‑capaces, analíticas e inteligentes- no lo son tanto al enfrentarse a las relaciones humanas y al amor, como tampoco lo son sus contrapartidas masculinas, sujetas a las mismas indecisiones. En ellas existen los conflictos intemporales de comunicación, afecto o trascendencia, pero también ‑mucho más evidentes- los de la mujer contemporánea: la maternidad como esclavitud o gozo, el matrimonio como atadura castrante o compañía, la libertad sexual como desencanto o gratificación, la necesidad de independencia económica como elemento inherente a la dignidad, la familia como una incógnita sin resolver en el panorama del abismo generacional.
Las dos primeras novelas de Drabble, Una jaula de verano y El año de Garrick, son, como decíamos, un anuncio de sus temas recurrentes, pero en versión humorística. Ya están aquí las estudiantes exitosas, las profesionales tratando desesperadamente de independizarse de sus familias, los celos y la rivalidad ‑entre hermanas, primas, amigas de juventud- y las madres incomprensivas o torpes. Y el teatro y los actores ‑esos personajes tan queridos de Drabble- que aparecen una y otra vez en sus novelas, descritos con ironía crítica impregnada de afecto. La primera obra es una comedia intuitiva acerca de la mujer demasiado hermosa para la vida doméstica, que se casa por dinero sin éxito. La segunda, una sátira divertida del matrimonio y el adulterio fracasado: Emma, la joven esposa sacrificada a la carrera de su marido actor, enuncia su versión del matrimonio y la maternidad: “El matrimonio ya me había robado tantas cosas que yo sobrevaluaba infantilmente: mi independencia, mis ingresos, mi cintura de veintidós pulgadas, mi sueño, la mayoría de mis amigos.….y otros atributos más indefinidos, como las expectativas y la esperanza”…“pienso a menudo que la maternidad, en sus aspectos físicos, es como el asma o la fiebre del heno, que reciben empatía verbal pero no una verdadera consideración, puesto que no son fatales, y que a lo largo de años de desgaste suelen amargar y pervertir el carácter más allá de toda esperanza de recuperación”. Su efímero affair con el director teatral de su marido resulta en lo que suelen resultar los remedios para el mal equivocado: en nada, pero tampoco destruye ni complica su existencia más allá del momento. Porque Emma, esta mujer capaz de describir su matrimonio y su maternidad de forma tan sarcásticamente objetiva, está en última instancia enamorada de su marido, adora a sus hijos, y su ensayo en el adulterio no es más que un divertimento para distraer la monotonía doméstica ‑como suelen serlo muchos.
Piedra de molino, la siguiente novela, utiliza el título como metáfora de un embarazo involuntario y llevado a término contra todas las expectativas. El proceso de la gestación en un estado de ambivalencia, rodeado por una serie de anotaciones de índole social que irán extendiéndose por la obra de Drabble: qué significa ser pobre, marginado, dependiente de la medicina oficial. Qué significa integrarse a esa otra esfera humana, la maternidad. El tono cambia hacia la introspección, el cuestionamiento interno y el análisis social; un lente minucioso que diseca la intimidad de una mujer solitaria.
“Familias, yo os odio, hogares encerrados, puertas clausuradas, posesiones celosas de la felicidad”: Gide anunciaba la debacle del mito familiar en el siglo veinte. Drabble lo retoma con escepticismo, con humor y, en ocasiones, aproximándose a la tragedia subliminal. El entorno de la familia en sus novelas está impregnado de grisura, desaliento, llega a veces al abandono. Sus heroínas arrastran el peso de la infancia o la adolescencia, de la actuación de madres egoístas, inadecuadas, incluso dementes. Pero no por voluntad propia; el mismo desaliento, la misma añoranza de un afecto imposible las atormenta. No son padres crueles, sólo incapaces. Hay excepciones, nostalgias de hogares dichosos, pero no son usuales. Existe un reclamo a la incomunicación, la falta de entendimiento, y, más aterrador, a la imposibilidad del contacto físico entre los miembros de una familia, al desdoro en demostrar afecto por medio del cuerpo. En este sentido Drabble se descubre profundamente anglosajona. Los resabios de una moral victoriana se perpetúan en la provincia inglesa, en ese Yorkshire que aparece una y otra vez como la amenaza del provincialismo, la monotonía y la intolerancia. El norte de Inglaterra es una zona fría en más de un sentido, de moradas cerradas y habitantes huraños. El paso de ese territorio oscuro a la vitalidad londinense no se da sin dificultades; las jóvenes estudiantes pasan por Oxford o Cambridge, se liberan, tienen la urgencia de escapar del pueblo y la familia, se instalan en una capital que las aísla, y se quedan a veces en la tierra de nadie, imposibilitadas de integrarse al nuevo ambiente y aterradas de regresar a lo impensable. Paralelamente, hay atmósferas ligeras, actores, escritores, estudiantes, esa fauna marginal empeñada en perseguir el éxito futuro y disfrutar la vida mientras.
Margaret Drabble está muy consciente de las diferencias de clase. En sus tramas, el pertenecer a tal o cual medio es una determinante imperativa. Las sutilezas son a veces demasiado tenues para nosotros, extranjeros, pero podemos darnos cuenta de la rígida estratificación que impera en la sociedad inglesa todavía. Ella misma, a través de sus personajes, se revela snob. Su snobismo nos resulta amable, porque no obedece a la discriminación social o económica ‑hacia las cuales hay una crítica honesta- sino a algo que podemos comprender y seguramente aceptar: el sentido de superioridad inconsciente, y a veces muy deliberado, que da la inteligencia, la educación y la cultura. Con esas armas se puede discriminar a los príncipes y a los magnates. Extrañamente, la belleza física ‑cualidad que poseen casi todas sus protagonistas- es un don ambivalente. Entre sus figuras fuertes, decididas, exitosas, esas high-powered women que intimidan y fascinan a los hombres, se deslizan las otras, inseguras, temerosas, habitantes de un medio acuoso, sin referencias, como Jane (La cascada): “bella, de una cruel belleza sexual…que era una amenaza, una culpa y una carga…le había parecido una bendición desastrosa y cruel, una responsabilidad salvaje como un animal al que no puede dejársele suelto…” Jane se encierra en una burbuja claustrofóbica para evitar “las caras de los habitantes suburbanos, las caras y la identidad que tienen a pesar de sus hipotecas y sus alarmas; hay pocas emociones tan innobles, tan despreciables, como el terror que nos sobrecoge, a los que somos como yo, cuando cruzamos a toda velocidad por enfrente de sus ventanas encortinadas”. Drabble es elitista; como buena intelectual, sus esfuerzos por apreciar a los que no lo son resultan bienintencionados y no muy fructíferos. Tiene una mirada sarcástica para juzgar lo vulgar o lo mediocre, pero también una empatía verdadera con los pobres y una preocupación por un sistema social benévolo hacia sus marginados, que sin embargo los condena a la soledad, a la dependencia, a esas meals-on-wheels que ya quisieran nuestros ancianos y nuestros enfermos pero que a la postre no parecen solucionar el problema humano, como de ninguna manera solucionan el de los inmigrados de las ex-colonias, pasaporte de la Commomwealth en mano, que vienen a engrosar las filas de los miserables hijos bastardos de Su Majestad británica.
En 1987, Margaret Drabble se lanzó a un proyecto ambicioso. Una trilogía en más de un sentido: tres novelas, tres mujeres en un contexto social y político. En ninguno de sus libros anteriores había intentado tan cabalmente salirse de los conflictos del individuo a un panorama más completo. La novela de amplitud histórica que abarca la vida de los personajes y del mundo que los rodea es en última instancia el logro que ambiciona un escritor: narrarse a sí mismo y su tiempo. En esta época la narración del tiempo es compleja; avanza mucho más rápido y sabemos mucho más de él. Lo sabemos todo, parcial o falsamente, pero lo sabemos. No nos alcanza la mente para digerir los acontecimientos y establecer juicios cuando ya otros los rebasan y desafían nuestra capacidad de absorción. En estas circunstancias, “una incomodidad, un escrúpulo moral recae sobre el escritor ante la disyuntiva de seleccionar individuos de entre la masa de la historia, del caldo humano. “¿Por qué éste, por qué no otro?”, dice el narrador de Las puertas de marfil. Las escritoras están estableciendo una notable corriente universalista. Tal vez intuyen que el individuo no es tan interesante aislado de su contexto; el hablarse a sí mismo acerca de la propia persona tiene sus limitaciones y suele convertirse en una especie de masturbación emocional monótona para el espectador. Oriana Fallaci con sus frescos de guerra, Margaret Atwood con sus críticas futuristas, Doris Lessing y su largo trayecto de narradora de la mujer protagonista de su tiempo, Margaret Drabble observando al individuo inmerso en el caos contemporáneo participan de esta búsqueda por una visión globalizante en la literatura.
La primera parte de la trilogía, El camino radiante, nos introduce a la vida de las tres protagonistas: Liz, exitosa psicóloga, fuerte a pesar de un pasado oscuro y una infancia desdichada; Alix, trabajadora social comprometida; Esther, investigadora de las sutilezas artísticas y las rarezas humanas. Las tres son la elite de su generación: no son ricas, no son de una belleza notable ni pertenecen a la aristocracia, pero poseen esas cualidades que proyectan a los individuos con una luz especial contra la pantalla de su medio: son inteligentes, ambiciosas, cultas y conscientes. La época, los años ochenta, es la era de Thatcher y el neoliberalismo económico; es decir, la del desempleo, la desconfianza, cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los ochenta en Inglaterra, cuando sucede el ataque a las Malvinas: un corte en la opinión pública similar al sesenta y ocho en México ‑hay sucesos que dividen más profundamente a un pueblo que las barricadas físicas. Cuando los acontecimientos no pueden soslayarse, la toma de partido es inevitable y confronta familias, amigos, colegas. Las protagonistas pertenecen a la generación privilegiada que consagró las oportunidades para las mujeres, pero todavía sienten la necesidad de demostrar que son tan responsables como los hombres, y quizá más confiables y más trabajadoras.
La Inglaterra de este tiempo es una sociedad atrapada en su historia, que no se puede llamar decadente si el término expresa una especie de euforia empeñada en preservar algo que ya no existe en la realidad, un auge rebasado y sin infraestructura que sin embargo perdura en la imaginación y el comportamiento de la gente, apuntalado por todos los superfluos elementos barrocos que disimulan las grietas en el edificio. Más bien una sociedad en descenso ‑arrastrando en la caída a sus componentes más vulnerables- y presa de un profundo desaliento y sentido de impotencia; un sistema clasista y dividido, consciente de ser, según uno de los personajes, “una colonia pobre de los E.U., una plataforma de lanzamiento para misiles, un tiradero nuclear”. La literatura inglesa produce generaciones de escritores con una fr¡a apreciación de las realidades sociales: los angry young men de los cincuenta, actualmente escritores como Drabble, Martin Amis con sus feroces retratos críticos, Doris Lessing o Ian McEwan y William Boyd con su irónica mirada moderna.
El camino radiante es el que se proyecta ante las jóvenes y exitosas estudiantes, sus matrimonios, sus esperanzas. La novela es un excelente análisis de las relaciones hombre-mujer; los protagonistas son gente de su tiempo, profundamente afectados por el entorno. No son prototipos, aunque los hombres representan una voz más genérica: la clase baja en ascenso ‑con los logros de los setenta traicionados por los ochenta- que se aferra a una manera de pensar y actuar ya rebasada; la clase media, dueña de la pequeña industria aparentemente favorecida y que naufragará en el mar de los cambios económicos; el empresario encandilado por las posibilidades del poder en un nuevo orden. Estos personajes masculinos son el telón ideológico que las mujeres, más flexibles, más realistas, más objetivas ‑y tal vez más generosas- cuestionan y confrontan para seguir su propio camino.
El estilo del segundo libro, Una curiosidad natural, da la impresión de un flash que ilumina ciertas escenas, se enfoca a determinados individuos y los interconecta por lazos familiares, sociales, políticos. Aquí las relaciones de amor y de sexo se complican, oscilan en el vaivén menos pasional y dramático de otra edad. Hay continuas referencias a los antecedentes ancestrales, los celtas, los romanos; el pasado sale a la superficie de la historia como una explicación del presente- y así surge en la vida de los personajes, como algo oscuro escondido en las profundidades de la mente que en un momento dado se desprende y flota, descubriendo el frágil equilibrio de la coherencia.
La autora tiene una entrañable habilidad para recobrar su voz y dirigirse al lector. En un momento afirma que ésta no es una novela política, como lo es en gran parte El camino radiante. ¿Cuál es el tema, entonces, de Una curiosidad natural? “No, no es una novela política. Más bien una novela patológica. Una novela psicótica”. Nosotros, lectores, podemos pensar que es la novela de la violencia, dentro de una cierta tradición anglosajona. Sin embargo, no es la violencia masiva, militar, que vendrá en Las puertas de marfil. Aquí se habla del mal, el del individuo, el acto gratuito de Gide. Los periódicos aterran al público con una serie de asesinatos sádicos, y su autor es condenado a cadena perpetua. Alix lo visitará en la prisión, alma benefactora y…¿curiosa, más que nada? El asesino es el mal: “todo mal es un error; nadie elige el mal conscientemente”. En su celda de por vida, el hombre “lucha en la oscuridad por tantas alternativas, esperando la salvación, esperando la luz, la gracia, la explicación, esperando reintegrarse a la raza humana”. Y Alix Bowen lo acompaña, lo alienta: “Perseguimos lo conocido desconocido, más y más lejos, más allá de los límites del mundo que entendemos. ¿La curiosidad fatal? Cuando vemos el rostro de la Gorgona morimos”. La curiosidad como una necesidad de verse reflejado en lo extremo para comprender los propios instintos domesticados, o para justificar los propios crímenes, tan ínfimos. Liz, psicóloga, rebasa la interpretación personal para integrar el mal en otro contexto. “En una sociedad rica hay una moda en los crímenes, las neurosis y las enfermedades…la violencia de una nueva erupción en la psique del país”. El crimen individual como resultado del crimen político, la violencia del hombre como reflejo de la violencia de la sociedad. Drabble sabe sumergir al lector en la anécdota y de pronto, en unos cuantos párrafos, en dos páginas, establece el hilo conductor de su novela, el tema subyacente que justifica los acontecimientos y da las pautas para la continuación de la obra.
Si la primera novela giraba en torno a un eje sociopolítico y la segunda exploraba elementos metafísicos, la tercera, Las puertas de marfil, injerta al individuo en el acontecer histórico contemporáneo que lo aniquila. Margaret Drabble incursiona en un estilo y una temática distintos a los anteriores; la novela se narra en varias voces, una de ellas diferente, una mujer vulgar, frívola, muy lejana a su galería de protagonistas de elite. Por otro lado, la estructura es casi de suspenso, con un final que se deja entrever al lector pero desconocido para los involucrados. Hay además un elemento antes ausente de sus novelas: la acción brinca de Londres a Bangkok, a Vietnam, a Cambodia y se llena de referencias históricas y culturales, a la guerra, al proceso de desintegración del civilizado pueblo Khmer — Khmer rouge ahogado en los campos de la muerte-. al paso de Malraux por las tierras de Oriente. Es el salto de la política localista de un país a un panorama universal; el encuentro de Occidente y Oriente retratado en el de Stephen Cox ‑el discreto intelectual inglés amigo de Liz y Alix- con la nueva mujer thailandesa, exuberante y exótica. Stephen parte a la búsqueda de una respuesta: ¿Es Pol Pot, el líder del Khmer rouge, el incomprendido héroe salvador de su pueblo o el asesino que lo ha hundido en la miseria y la muerte? Las tragedias del siglo XX rara vez ofrecen respuestas convincentes. Lo importante es el por qué de la pregunta. Stephen necesita saber, comprender la razón de ciertas tendencias de la historia; o comprender su propia actitud ante ellas. En un viaje condenado a priori, atraviesa territorios ignotos en busca de la muerte, tal vez la metáfora de una sociedad vieja que necesita revitalizarse a costa de lo que sea.
En su recorrido se une a los desplazados del siglo ‑periodistas, miembros de grupos de ayuda, fotógrafos, todos estos occidentales perdidos en medio de la miseria, la guerra, la muerte, que reflejan tal vez un ansia por integrarse a los misteriosos procesos de la historia por violentos que estos sean: “…nostálgicos soñadores de sueños, nacidos fuera de su tiempo, ¿no saben que ya se acabaron los sesenta? ¿Han sido incapaces de aceptar los ochenta? Son despojos de la evolución, acurrucados para confortarse, para guardar la ilusión de un propósito, mientras los poderes y los superpoderes juegan sus inescrupulosos, confusos, inmisericordes juegos de la indiferencia”.
Drabble hace un recuento creíble y poético del mundo oriental bajo dos miradas diferentes: la de Stephen, el aventurero filósofo, y la de Liz, su amiga, que en un arranque poco característico de fraternidad viaja a buscarlo.
Una cita de Homero introduce la novela: “Los sueños…pueden intrigar y confundir. No siempre predicen la verdad. Nos llegan a través de dos puertas: una de cuerno y otra de marfil. Los sueños que nos llegan a través del marfil traidor nos engañan con imágenes falsas de lo que nunca sucederá: pero las que se nos aparecen a través del cuerno pulido hablan claramente de lo que podría ser y de lo que será “. Stephen Cox se encuentra ante las dos puertas; es esa “criatura peligrosa, un soñador de sueños ideológicos”. Lo invade la curiosidad fatal que persigue a Alix, pero en una escala mayor. Quiere encontrar la respuesta al enorme proyecto de Pol Pot y a la catástrofe en que se convirtió su deseo de apartar a Cambodia de la historia. Stephen quiere, él también, salirse metafóricamente de la historia; de esa década de los ochenta cuya lección es que “la avaricia y la ambición no tienen límites naturales…nunca habrá un punto en que el hombre decida que ya tiene suficiente, y que le puede regalar las sobras a los demás”. Su enorme desaliento ante la muerte de los sueños de Occidente pretende sustituirlos con una esperanza, una reafirmación de su creencia en que puede haber algo mejor. Su realidad atraviesa las puertas de marfil, cruza la línea entre el Tiempo bueno y el Tiempo malo, como lo llama la autora, y se inscribe en la historia del fin del siglo XX, con sus enormes traiciones y sus apocalipsis.
La trilogía de Margaret Drabble es al mismo tiempo un retomar de su obra previa y una exploración de nuevos territorios. El mundo exterior irrumpe en el ámbito psicológico; el telefoto, disecando el cuestionamiento contemporáneo, se percata de que no puede esconderse de las coordenadas universales y se transforma en gran angular. Al plantear la odisea de Cambodia la convierte en un símbolo de las tragedias inexplicables, e inexplicadas, que cuestionan la evolución del hombre y su conducta ante sí mismo y sus semejantes. Es interesante comprobar que la amplitud del panorama no empequeñece al individuo, sino lo proyecta en nuevas dimensiones.
La más reciente novela de Drabble, La bruja de Exmoor, se publica en 1996, cinco años después de la anterior. Suficientes para que se dé un cambio- y en cierta forma se cierre un círculo, a reserva de las sorpresas que la autora nos depare en el futuro. Con buen sentido del suspenso, Drabble desarrolla una trama original; en esta etapa de su carrera ha adquirido una entrañable habilidad para compartir su tarea con el lector. Drabble conserva su sitio de testigo y narrador, pero altera el nuestro como lectores: numerosos guiños ‑o francas invitaciones a participar en el proceso de la escritura- interrumpen el relato. La acompañamos en la construcción de la historia y los personajes, los sentimos crecer poco a poco hasta sentirlos nuestros. Es una voz madura la de Drabble, una voz que no teme compartir sus secretos. Aquí encontramos de nuevo un ambiente cerrado, familiar: Frida Haxby, escritora, mujer liberal y excéntrica, ha decidido retirarse del mundo y habitar Exmoor, una mansión húmeda y abandonada a la orilla del mar. ¿Qué hace, qué busca Frida en tan remoto y poco hospitalario lugar? Es la pregunta que sin cesar se hacen sus hijos, Daniel, Rosemary y Gogo, sus parejas y sus hijos. No es una pregunta motivada por el afecto; ninguno verdadero hay entre estos exitosos miembros de la clase profesional y Frida. Fueron niños sin padre, expuestos al trabajo, los amantes y los intereses de una madre indiferente.
Por otro lado, es una voz desencantada. A través del jugueteo irónico, de la fascinación con el proceso de crear, se percibe una falta de respuestas…¿o un exceso de preguntas? Las de Las puertas de marfil se dirigían a un trayecto histórico incomprensible y ajeno, la Cambodia de Pol Pot. Estas, las que se insinúan en La bruja de Exmoor, tienen que ver con su propio país, Inglaterra, con su sociedad y con los parámetros universales de injusticia. Tal vez con la ineludible incomunicación entre los individuos. Uno de los personajes ‑David D’Angers, yerno de Frida y padre del único nieto que ella ama- es hijo de expatriados, miembros de la aristocracia india de Guyana: “hermoso, inteligente y negro, personifica la verosimilitud política”. Es, además, comprometido y honesto. ¿Bastan tantas cualidades para lograr la justicia social ? Drabble es escéptica, como lo es también respecto a su país. En otras obras había denunciado las políticas económicas de Thatcher y su cauda de miseria y desempleo. Aquí, en la voz de Frida y las preocupaciones de David, se vislumbra una sociedad asediada por el consumismo, inducida a una pendiente de deterioro urbano y rural, en franca decadencia. David y su hijo poseen una belleza singular; otro personaje ‑Will- mestizo anglo-jamaiquino, es “hablando con franqueza, demasiado atractivo para ser inglés de pura raza. Los ingleses puros son una raza variopinta, abigarrada y bastarda, manchada de los pigmentos equivocados, con un tipo de cabello que no les favorece. Los ingleses son torpes, burdos y al mismo tiempo deformes”. Esta es la voz de la narradora, en uno de sus muchos comentarios personales dirigidos al lector. La complaciente superioridad de la clase media inglesa, a la cual pertenecen los hijos de Frida, es vista al microscopio con poca benevolencia. Sin embargo, el sentido humorístico de Drabble es como un barniz que todo lo matiza. En la novela hay tragedias, muertes, traiciones, narradas con una voz madura que implica, así son las cosas, y por último nada es tan grave. En medio de la ambición y a veces la mezquindad, algunos personajes brillan con luz propia. La esperanza del futuro recae en Benjamin, el hermoso mestizo y Emily su prima, la chica inglesa inteligente y perspicaz. El mundo no se acabará, parece decir Drabble, mientras haya jóvenes brillantes y mujeres como Frida Haxby: egoísta y generosa, genial y excéntrica, exitosa y rechazada, Frida se evapora como una nube, como el viento que azota los páramos de Exmoor, se hunde para siempre en el mar y deja como herencia su imagen de protagonista fascinante.