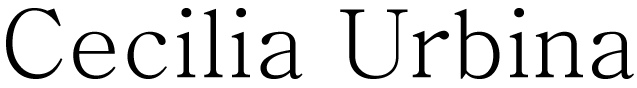“El peligro está en que no vemos lo que hay después de la lucha, no pensamos en lo que hay del otro lado. Hay que saber a dónde va uno, hombre.“1
 Premio Nobel 1991, Gordimer fue una infatigable luchadora política hasta el fin del apartheid y el advenimiento de Nelson Mandela al poder como el primer presidente negro de un país con más de 2/3 partes de población negra. Su arma de lucha es la escritura : “Mis novelas son anti-apartheid, no por mi odio personal al sistema, sino porque la sociedad ‑el tema de mi obra- se revela a sí misma en ellas…si uno escribe honestamente acerca de la vida en Sudáfrica, el apartheid se condena a sí mismo” declara en una entrevista. De raza blanca, su situación en el país es de privilegio mientras no se oponga abiertamente a las prácticas racistas del gobierno. La amenaza de cárcel o exilio nunca impidió a Gordimer denunciar la injusticia: sus obras fueron proscritas, y sólo su fama en el extranjero le ofreció una seguridad relativa.
Premio Nobel 1991, Gordimer fue una infatigable luchadora política hasta el fin del apartheid y el advenimiento de Nelson Mandela al poder como el primer presidente negro de un país con más de 2/3 partes de población negra. Su arma de lucha es la escritura : “Mis novelas son anti-apartheid, no por mi odio personal al sistema, sino porque la sociedad ‑el tema de mi obra- se revela a sí misma en ellas…si uno escribe honestamente acerca de la vida en Sudáfrica, el apartheid se condena a sí mismo” declara en una entrevista. De raza blanca, su situación en el país es de privilegio mientras no se oponga abiertamente a las prácticas racistas del gobierno. La amenaza de cárcel o exilio nunca impidió a Gordimer denunciar la injusticia: sus obras fueron proscritas, y sólo su fama en el extranjero le ofreció una seguridad relativa.
Gordimer ha realizado ‑a través de numerosos libros- un análisis de inusitada introspección acerca de las relaciones interraciales. Es una escritora comprometida, en la mejor acepción de ese término. Si para Malraux el compromiso tenía que ver con el hombre en la crisis de la violencia, ahí donde cada uno “encuentra lo mejor y lo peor de sí mismo”, en la guerra, el terrorismo y la fraternidad, Gordimer lo encuentra en la política como trasfondo de la conducta humana. En el caldo racista, dictatorial, violento de Sudáfrica, sus personajes atraviesan dudas, debilidades, terribles omisiones de criterio y sensibilidad. Son héroes, mártires, traidores, o simplemente personas arrastradas por sus buenas o malas intenciones y sus flaquezas. Sus novelas, en el contexto de otro espacio y otro tiempo, se leerían con el interés apasionado por cualquier buen libro; para nosotros, conscientes de este tiempo y este espacio, se extienden en la dimensión de discurso político actual.
Si hay algo que Gordimer sabe crear es atmósfera, al punto de hacer vivir a sus lectores el confort descuidado de la población blanca, el aislamiento claustrofóbico de los proscritos, ‑esos no-ciudadanos confinados a su domicilio e impedidos de hacer y recibir visitas so pena de cárcel- la miseria y la marginación de las ciudades satélites negras. Frente a ese telón actúan sus personajes, el sector liberal de la población afrikaaner o anglófona aliada a la causa negra, los activistas, los indiferentes, los marginados, blancos o negros. Nunca se descuida el factor de interés humano; la tensión psicológica mantiene la trama y la arrastra en crescendo. Pero algo más, difícil de integrar a una novela exitosa, hace de su obra un compendio moderno e inteligente; una constante de temas universales conscientizadores de que el hombre es un ser político por excelencia, y no puede sustraer la problemática personal a los factores sociopolíticos de su momento.
Como en las novelas individuales, también en la obra global se da un crescendo, analítico y depurado. Un mundo de extraños (1958) inicia con una frase violenta: “odio los rostros de los campesinos”, en boca de Toby Hood, un joven editor inglés recién llegado a Johannesburg. Hijo de una familia liberal, empeñada en adoptar marginados y prófugos políticos, su posición es de escéptica indiferencia. Está saturado de discursos y buenas conciencias. Quiere vivir la vida como venga, aprovechar su posición; paralelamente, posee una sana capacidad de involucrarse con cualquier clase y color de seres humanos, y oscila entre el mundo blanco de las garden-parties y los cocteles, y el sórdido de las casuchas donde los negros se reúnen a beber. Su educación local llegará en la figura de Steven Sitole, su contrapartida negra; si Toby huye de su politizada familia, Steven no quiere nada que ver con la causa. Pero los parámetros de liberación son diferentes. Steven muere en un ridículo accidente, y Toby recupera su herencia y se integra a la lucha.
En Mundo burgués tardío, (1966) el planteamiento se agudiza. Max, hijo de afrikaaners, niño consentido, llega al terrorismo, es encarcelado, se convierte en traidor, y por último se suicida arrojándose al mar con su automóvil. “Ahora está muerto. No murió por ellos- por la gente, pero tal vez hizo más que eso. En sus esfuerzos por amar perdió incluso el respeto a sí mismo, en la traición. Arriesgó todo por ellos y lo perdió todo. Dio su vida en todas las formas posibles; y la caída al fondo del mar fue la última.” Su viuda, “rescatada” de las audacias activistas a una vida plácida, termina involucrándose con un joven político ‑negro inestable y peligroso- para continuar la lucha.
Tal vez el más conocido de sus libros, La hija de Burger (1979) puede verse como una recapitulación de la temática genérica de Gordimer. Rosa Burger es huérfana de padres activistas. Lionel Burger dedicó su vida a la lucha anti-apartheid: es un héroe blanco de la lucha negra. Miembro del partido comunista, líder político, sufre persecuciones, proscripciones, y muere en la cárcel. El tiempo literario revolvente recupera la infancia y adolescencia de Rosa en un ambiente interracial, su juventud de marginada por convicción. Sobre todo, esa aplastante herencia que la marca para siempre como la hija de Burger. “Soy como mi padre…como dicen que era mi padre. Descubro que puedo tomar de la gente lo que necesito. Pero tengo conciencia de que no cuento con su justificación; mi herencia sólo es la facilidad”. En la figura monumental de Lionel Burger se dan resquicios sutiles. La falta de escrúpulos del iluminado social: “la sonrisa irrebatible, exigente, con que invadía la vida de la gente logrando que hiciera cosas”…“la gente no deja morir a Lionel, o lo que le adjudican ‑sabiduría, responsabilidad sorprendentemente respaldada hasta el punto de la arrogancia- no morirá con él dejándolos en paz.” Rosa se debate con el medio que la atrapa en el recuerdo de su padre. Lionel sabe que sus objetivos no se lograrán mientras viva, “nunca más hambre, nunca más dolor”. Idealista, no se percata que son objetivos aún inalcanzados en el mundo occidental, por más progresista que se considere. “…Ahí residía la tensión que vuelve posible vivir; entre el yo y los otros. Entre el presente y la gestación de algo que se llama futuro”. Ese futuro abstracto, que Lionel entrevé como una posibilidad, es cuestionado por otros. “¿La oportunidad? ¿sabes cuál es tu oportunidad?- comenta un profesor negro- ¿Sabes de qué estás hablando? De la explotación racial con la colaboración de los propios negros. Por eso no trabajamos con los blancos. Toda colaboración con los blancos ha terminado siempre en la explotación de los negros”.
Sin embargo, hay una gran lucidez honesta en la posición de este grupo de blancos liberales. “Los blancos, y no los negros, son responsables en última instancia de todo lo que sufren y odian los negros, incluso a manos de su propio pueblo; un blanco tiene que aceptar este hecho si admite alguna responsabilidad”. Son culpables como raza, como grupo, y esa culpa debe ser expiada con el sacrificio individual. Lionel, en el juicio que lo condena a prisión de por vida, declara: “sería culpable si fuera inocente de trabajar para destruir el racismo en mi país. Si yo soy culpable de esa inocencia, no será la policía quien tenga derecho a prenderme”.
Rosa quiere desertar de su padre. Quiere encontrar algún tipo de vida personal sin el fantasma, “más allá de lo que él vivió”. Después de un breve intervalo europeo, en el que descubre un mundo donde “la continuidad jamás se quebranta”, regresa al suyo, al torbellino sudafricano donde “si no estás a la altura de enfrentarlo todo…eres un traidor. A la causa humana, a la justicia, la humanidad, la totalidad, no hay medias tintas allá”. En París encuentra a Baasie, el hijo de su nana, su compañero de infancia, adoptado como un hijo más por los Burger. Y Baasie le enseña otra cara; “como a tu familia no le molestaba la piel negra, ¿somos diferentes a todos para siempre? Tú eres diferente, de modo que yo también tengo que serlo. ¿Y qué tenía yo de especial? Era un chico negro. Todo lo que tocan los blancos se convierte en una expropiación. Incluso cuando nos liberemos querrán que nos acordemos de darle las gracias a Lionel Burger”.
He ahí el problema; el leitmotiv de la lucha, ¿es el triunfo de los negros, o la dádiva de los blancos? En Max, tan trágicamente comprometido, en Lionel, en tantos hombres y mujeres blancos que dan su vida, metafórica o literalmente, por la causa negra, asoma el conflicto del panorama occidental, explotado como espejismo ante el negro oprimido. Los pocos racionalistas de ambas razas, no deslumbrados del todo por la euforia del triunfo posible, dudan. La explotación del negro por el negro, o por la tecnología, en un patrón capitalismo-comunismo instaurado en el siglo XIX para una Europa agotada…
El europeo blanco tiene la conciencia de la superioridad, si no de sí en tanto que individuo, de su cultura. Como profeta heroico, está dispuesto a morir por legársela a estas masas esclavizadas por sus compatriotas. No sabe, o no quiere saber, que las coordenadas occidentales pueden no resultar válidas para un pueblo inmerso aún en las luchas tribales. La liberación, ese futuro incierto y prometedor, ¿en función de qué parámetros? O la esclavitud y la explotación ‑en el mismo cauce de occidente- como se ha dado en otros países africanos independizados de la colonia. La alianza del dinero y las armas blancas con el autoritarismo arribista de los negros europeizados, blanqueados por la vestimenta occidental y los años en universidades inglesas o francesas. Los niños de Kenya, en uniforme escolar rigurosamente inglés, bajo el sol subtropical de Nairobi. El gobierno de Camerún, comerciando su país con el ex-colonizador francés. Las juventudes de Sudáfrica, mal alimentadas, mal educadas, impreparadas, cuyo único horizonte ha sido la huelga, la manifestación ‑con la cárcel o la muerte como recompensa‑, que sólo saben luchar y que encontrarán oponentes idóneos si se van los blancos.
La herencia de los blancos malos es un pueblo oprimido, miserable, humillado e ignorante. La de los blancos buenos es la utopía de la democracia a la europea ‑el mejor de los mundos posibles- abandonado a las iniciativas de ese mismo pueblo, dividido en odios y rencores tribales que la colonia no hizo nada por mejorar.
¿La convivencia pacífica entre blancos y negros? Bajo las reglas de quién, bajo los parámetros y el poder de quién. En el mundo actual ya no se da el genocidio institucionalizado; difícilmente puede contemplarse la posibilidad de que los afrikaaners, esos antiguos boers de siniestra memoria, sean arrojados al mar, o a países de origen perdido en generaciones de expatriación. Difícilmente también se prevé un revertimiento de los polos, un país de poder negro con esclavos blancos (aunque la posibilidad haga guiños justicieros al observador). La herencia de pauperización, dictadura y guerras civiles dejada por los europeos en Asia y Africa es aterradora. Países amalgamados políticamente sin ninguna correspondencia a raíces étnicas o culturales. Para el blanco, todos los negros, todos los amarillos, son iguales. Los zulúes, los masai, los xhosa son del mismo color e igualmente susceptibles de ser convertidos a la civilización ‑religión- en un remedo disfrazado de una cultura ajena. De ser “domesticados” en un sentido que nada tiene que ver con Saint-Exupéry. Y de ser abandonados, cuando las circunstancias se muestran irreversibles, a batirse solos en las tierras devastadas por la explotación de siglos. Algo queda, heredado con la buena intención de los pocos; instalaciones, instituciones extrañas que a veces complican, y pocas veces ayudan a pueblos descoyuntados por la lucha interna.
El verdadero conflicto de incomprensión entre las razas surge en La gente de July (1981). Es un escenario ficticio; la guerra ha llegado, los blancos huyen, y un matrimonio se refugia con sus hijos en la aldea de su antiguo sirviente. Es la existencia recodificada en signos culturales diferentes. La transposición del status de poder devora a los antiguos devoradores; si July, el sirviente consentido por amos generosos, fue obligado durante años a agradecer la benevolencia, a adoptar costumbres y ropajes ajenos, son ahora los Smales quienes sufren el desquiciamiento de la autoridad revertida, en un sutil juego de terror: la superficialidad de los patrones convencionales adoptados por el blanco liberal.
El círculo se cierra con Hillela, (Un juego de la naturaleza, 1987); si Toby Hood quería ignorar la ideología de su familia inglesa, Hillela lo hace con la suya, sudafricana. Para Toby, “importado”, la concientización llega a través de su naturaleza generosa y las trampas de la amistad; para Hillela, “exportada”, con el abandono de sus padres adoptivos y el amor de un periodista sospechoso de traición. Con él huye de Sudáfrica, se queda sola, a la deriva en el mundo de los exilados políticos. Pero Hillela es una sobreviviente, una triunfadora. Un magnetismo sexual y una intuición natural para relacionarse con la gente adecuada son su guía: como para su madre, que la abandonó de niña, el cuerpo es “algo maravilloso, maravilloso; si sólo supieran qué tanto…”. Se casa con Kgomani, un líder negro en el exilio; tiene una hija de él, en desafío a “las leyes que han determinado el curso de la vida…hechas de piel y pelo…Piel y pelo. Han sido más importantes que cualquier otra cosa en el mundo.” Quiere darle a su marido una criatura de “nuestro color: una categoría que no existe; ella la inventaría”. Kgomani es asesinado en su presencia: “una muerte trágica resulta de la lucha entre el bien y el mal”. Esa muerte la convierte en activista, vive en Europa, en E.U.; la viuda de Kgomani y su hija son famosas. Hillela apoya a un líder negro depuesto, regresa con él a su país reconquistado como su esposa blanca y se integra a la primera plana de las figuras políticas africanas cuando ‑en una imaginaria creación futurista- el libro termina con la ceremonia de independencia de Sudáfrica como república libre bajo un presidente negro.
Ese futuro es ahora. “Una nueva combinación, eso somos nosotros; es lo que el mundo no entiende. Ni Occidente ni Oriente nos quieren. Nunca lo harán” dice Reuel, “tienes que tener el poder para alimentar a tu propio pueblo. Lo logras con armas y lo mantienes con dinero”.
“El peligro está en que no vemos lo que hay después de la lucha, no pensamos en lo que hay del otro lado. Hay que saber a dónde va uno, hombre” : la novela de los nuevos tiempos, None to Accompany Me, trata justamente de lo que hay del otro lado. Es la época previa a las primeras elecciones libres que llevaron a Nelson Mandela al poder. El aparato represivo del apartheid está desmantelado, por lo menos oficialmente; los exilados han regresado a su patria, los perseguidos políticos ya no lo son, el futuro promete igualdad racial; ahora se trata de implementar la justicia. La política del cambio, tan anhelada, trae sus propios conflictos. La antigua lucha antirracista se convierte en una carrera por el poder; la incertidumbre del éxito proyecta una sombra de duda. “ Hemos culpado a la mano de obra barata y a la falta de capacitación por nuestros fracasos. Cuando nuestros trabajadores ya no sean explotados, ¿podrán producir más y mejor? ¿Qué pasa con las antiguas formas de trabajo? ¿Con qué contamos?” son los cuestionamientos que surgen en la mente de los líderes negros, los futuros responsables de arrancar a la población negra de la miseria y la ignorancia. Es el terror a carecer de pretexto; somos así porque no nos dejan ser de otro modo. ¿Y si ya no hay quien nos impida progresar, y no lo logramos de todas formas? Un pueblo que ingresa al mundo industrializado con décadas de atraso, con masas de jóvenes sin educación, el 80% de sus habitantes carentes de agua potable, drenajes, energía eléctrica. El sueño puede volverse pesadilla. Y luego, está la repartición de la tierra, las demandas justas de los desposeídos por generaciones, pero también la lucha de los antiguos dueños por conservar los privilegios, por continuar dominando de hecho si no de nombre. Más la violencia desencadenada entre las facciones, los intereses tanto tiempo sepultados, o simplemente la otra, universal, de los delincuentes acostumbrados al crimen a costa de no tener nada qué perder.
Como en todos sus libros, Gordimer sabe combinar hábilmente la trama política con el interés humano. En este caso, se concentra en dos parejas amigas de juventud, Vera y su marido Ben, y Sibongile y Dydimus, los activistas negros exilados durante muchos años y ahora reintegrados a la nueva patria. El conflicto político se libra en la labor de las dos mujeres; Vera en su trabajo legal, Sibongile en su puesto dentro del Comité encargado de redactar la constitución, se enfrentan a los nuevos tiempos. Y al hacerlo, toman un camino diferente al de sus maridos, Ben, semirretirado, Dydimus dejado de lado por las luchas de poder: el antiguo combatiente no es siempre el político favorecido. En el interior de los matrimonios surge otra lucha, soterrada, perenne, entre la mujer exitosa y activa y el marido disminuido.
Gordimer es lúcida y hábil para tejer una urdimbre compleja; el tema de las masas tanto tiempo marginadas y ahora dueñas de un bienestar insólito y por lo tanto incomprensible. “Nuestro pueblo arriba a la caparazón de la clase media sin los medios ni las costumbres para disfrutar de ella. Así la habitan, y destruyen justo lo que creían anhelar. Lo convierten en el ghetto del cual pensaban haber escapado”. Los departamentos diseñados para una familia acogen a tres, los drenajes sobrecargados dejan de funcionar, el casero corta la electricidad, y la comodidad soñada se revierte a la misma pobreza en diferente entorno.
La novela es una visión aguda y fría de una nueva sociedad; atrás está el tiempo del idealismo y la guerrilla. Ahora hay que construir, que saber a dónde va uno, y los sudafricanos como Gordimer tienen mucho que aportar con su gran capacidad de interpretación de las nuevas corrientes.
La última novela de Nadine Gordimer, El revólver de la casa (The House Gun, Farrar, Straus and Giroux, New York 1998) se inscribe en lo que podríamos llamar la segunda etapa de su obra. ¿Qué le sucede a un escritor cuando la infraestructura ideológica de sus novelas deja de existir ? El fin del largo dominio blanco ‑cuarenta años de represión y esclavitud– propone un futuro distinto para una población integrada en una difícil amalgama de razas y culturas: un país fragmentado por años de odio y rebeldía, una mayoría muy joven carente de educación y satisfactores, entrenada a la lucha clandestina desde la infancia. Gordimer acepta el reto: si su pluma no es ya necesaria como instrumento de lucha, lo será de reconstrucción. Su mirada se dirige ahora a las cicatrices del pasado, las incongruencias; es decir, como siempre, a la sociedad, o, más bien, al individuo dentro de la historia.
El revólver de la casa nos ofrece la historia de un matrimonio de mediana edad, blancos, profesionistas : Harald y Claudia Lindgard han logrado el éxito como individuos, como pareja y como padres de su único hijo: Duncan Lindgard es un arquitecto encantador, afectuoso. Pero “algo terrible sucedió ”. Con esta frase se inicia el libro para llevar al lector por un camino de suspenso anunciado. Duncan está preso, acusado de asesinato, del inconcebible asesinato de uno de sus mejores amigos. El alcance de la tragedia va más allá de lo inmediato y amenaza con destruir un matrimonio antes armónico. Una vez rebasado el momento de pasmo inicial, surgen preguntas, acusaciones, la insinuación no verbalizada de una culpa. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Duncan es culpable; él lo admite, ante el estupor de sus padres. La única posibilidad era el error, la acusación falsa. Gordimer hace una disección brillante del tormentoso proceso que lleva a asimilar lo impensable. Pero no se instala en la novela psicológica; su largo trayecto de crítica social le ha dado una mirada aguda para analizar las implicaciones, para identificar parámetros que integren una imagen totalizadora. Los Lindgard no se involucraron más que tangencialmente en la problemática racial. El abogado elegido por su hijo es negro, un expatriado en Inglaterra que regresó a su país precedido por el prestigio de una carrera europea. ¿Será el mejor, el taumaturgo capaz de desvanecer la oscuridad del futuro ? Existen dudas, la desconfianza ancestral ante un sector marginado. Para los Lindgard, su abogado Motsamai es el otro, ese otro desconocido y por lo tanto ominoso. Su hijo, en cambio, pertenece a la generación del cambio. Convive con negros, son sus amigos, el color no es una barrera para la confianza. La trama se desenvuelve en varios planos: el proceso, la trayectoria emocional de los Lindgard y la verdadera historia del asesinato. Duncan cometió un crimen pasional; no fueron los celos el catalizador último, sino esa sorpresa amarga ante la doble traición ‑de la amante y el amigo, sorprendidos en el sofá de la casa, esa casa compartida por un grupo de jóvenes liberales, modernos. Es un micromundo multirracial de tendencias sexuales varias. No hay juicios morales en el relato de Gordimer, ni en la psicología de sus personajes; el conflicto se da donde quiera que convivan seres humanos. Sólo que en esta casa hay un revólver, un arma comprada entre todos como medida de seguridad. Si no hubiera habido un arma, ¿habría sucedido el crimen? Aquí la novela se bifurca en otra dimensión, para reflexionar sobre las condiciones de vida en el mundo urbano moderno. Ninguno de los habitantes de la casa es agresivo; la decisión de comprar un arma obedece al clima de peligro que perciben a su alrededor. Son jóvenes temerosos de lo que no pueden prever ni combatir: el asalto, el robo. Johannesburg es una ciudad violenta; ha heredado la desigualdad y la miseria. El legado de las décadas de represión se manifiesta en explosiones criminales.
“Cuando empecé a escribir El revólver de la casa, mi interés se centraba en el triángulo de Harald, Claudia y Duncan y en aquéllos que se movían a su alrededor. Pero durante el proceso, me di cuenta que tenía que ver con el clima de violencia que sentimos tan cercano, y no sólo en nuestro país. Es una característica de la vida urbana de cualquier gran ciudad”, dice Gordimer en una entrevista. Así como sus novelas anteriores hablaban — y combatían- el apartheid, y al mismo tiempo construían una metáfora de la culpa y la responsabilidad colectivas y de la obligación de la rebeldía personal, aquí explora la ambigüedad de la existencia. Hasta qué punto el individuo es víctima de circunstancias fortuitas, y evoluciona en forma incongruente con su trayectoria previsible; el grado en que la conciencia colectiva influye en las convicciones privadas y las transmuta en hechos reactivos.