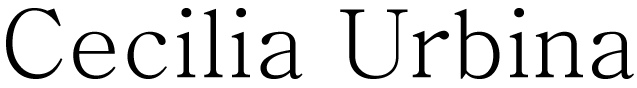Nos encontramos en la frontera de un nuevo milenio, y las reacciones a tal acontecimiento van del catastrofismo a la esperanza. Un tema actual es cuestionar si se trata de una frontera o una meta. Se diría que resulta difícil hablar de meta, puesto que el transcurso del tiempo es inevitable, y fatalmente tenemos que llegar al año 2000, sin que nuestra voluntad tenga mucho que ver en el asunto. Aun considerando la más negra de las perspectivas, que algún holocausto cósmico acabara con el planeta en un futuro inmediato, el tiempo, de todas formas, llegaría al año 2000. Pero entonces, ¿cuál tiempo? ¿quién estaría ahí para determinar si la fecha corresponde, o más bien, si hay una fecha? ¿es el tiempo algo ajeno a los seres que lo viven, lo piensan y lo miden? Desde luego, si hablamos del movimiento astral de las galaxias, o del tiempo científico de Newton, ese “tiempo absoluto, verdadero y matemático, considerado en sí mismo y sin relación a lo externo, que avanzaría aunque no hubiera ningún movimiento”. O del más moderno tiempo relativo, el espacio-tiempo cuatridimensional. Si nos limitamos al tiempo medido, el que el hombre ha encerrado en un reloj y un calendario para estructurar su historia, encontramos ambivalencias. El fin de milenio, la mágica cifra 2000, corresponde al calendario gregoriano ‑utilizado en el mundo occidental- aunque no necesariamente al judío o islámico; y aún en aquel, surgen discrepancias de origen: podemos hallarnos en 1996 o en 2015. En el afán por conciliar tiempo e historia, un papa o un rey han borrado días por decreto. Tal vez la literatura podría ocuparse, sin saberlo, en hacer el relato de los días perdidos; preguntarse a dónde se fueron, qué sucedió en ellos, e inventar una historia para recuperarlos.
Nos encontramos en la frontera de un nuevo milenio, y las reacciones a tal acontecimiento van del catastrofismo a la esperanza. Un tema actual es cuestionar si se trata de una frontera o una meta. Se diría que resulta difícil hablar de meta, puesto que el transcurso del tiempo es inevitable, y fatalmente tenemos que llegar al año 2000, sin que nuestra voluntad tenga mucho que ver en el asunto. Aun considerando la más negra de las perspectivas, que algún holocausto cósmico acabara con el planeta en un futuro inmediato, el tiempo, de todas formas, llegaría al año 2000. Pero entonces, ¿cuál tiempo? ¿quién estaría ahí para determinar si la fecha corresponde, o más bien, si hay una fecha? ¿es el tiempo algo ajeno a los seres que lo viven, lo piensan y lo miden? Desde luego, si hablamos del movimiento astral de las galaxias, o del tiempo científico de Newton, ese “tiempo absoluto, verdadero y matemático, considerado en sí mismo y sin relación a lo externo, que avanzaría aunque no hubiera ningún movimiento”. O del más moderno tiempo relativo, el espacio-tiempo cuatridimensional. Si nos limitamos al tiempo medido, el que el hombre ha encerrado en un reloj y un calendario para estructurar su historia, encontramos ambivalencias. El fin de milenio, la mágica cifra 2000, corresponde al calendario gregoriano ‑utilizado en el mundo occidental- aunque no necesariamente al judío o islámico; y aún en aquel, surgen discrepancias de origen: podemos hallarnos en 1996 o en 2015. En el afán por conciliar tiempo e historia, un papa o un rey han borrado días por decreto. Tal vez la literatura podría ocuparse, sin saberlo, en hacer el relato de los días perdidos; preguntarse a dónde se fueron, qué sucedió en ellos, e inventar una historia para recuperarlos.
Pero queremos entrar a una nueva era. Vivimos un siglo fatigado, de inventos, de guerras, descubrimientos y desencantos. Quizá el tiempo, como la historia, desee unas vacaciones. Ya en 1872, Michelet comentaba: ”la marcha del tiempo ha cambiado totalmente; ha redoblado el paso de una manera extraña”. Digamos que el siglo XX apresuró el paso y avanzó a gran velocidad y en todas direcciones; y nosotros, que lo hemos visto morir, quisiéramos un intervalo para contemplarlo, aquilatar su transcurso y entenderlo. Es un deseo que seguramente no es sólo nuestro, ni único; otros individuos, en el ocaso de otras épocas, habrán deseado lo mismo.
Dice Malraux que el arte “es la parte victoriosa del único animal consciente de que debe morir…el arte no libera al hombre de ser un accidente del universo; pero es el alma del pasado…El arte es un anti-destino”. La literatura en función de anti-destino, de desafío de ese “único animal que sabe que va a morir” a su condición efímera; un intento magnífico por congelar el tiempo, plasmarlo de acuerdo a concepciones propias y transmutarlo en algo perenne. El tiempo congelado de la obra literaria se instala a la vez en el futuro y en el espacio; el reto para el escritor es justamente establecer un tiempo-espacio homogéneo cuyo significado permanezca como un llamado comprensible a la sensibilidad y al intelecto universales. El estudio de la memoria y la imaginación demuestra que el pensamiento viaja en el pasado y el futuro e introduce en ellos parámetros de orden individual; en el ámbito de lo que suele llamarse la “imaginación errante”, ésta manipula los conceptos espacio-tiempo y los recrea como una proyección propia. Si el tiempo no existe en el arte es porque éste pretende abolirlo en tanto que estático o finito, y hacerlo fluir en una realidad alterna. El concepto del tiempo estructurado difiere del sentimiento de la duración; si aquél es cuantitativo, ésta es cualitativa y heterogénea: su ritmo puede ser lento o rápido dado que es subjetivo. Si estamos fijos en un punto, nuestra idea del movimiento dependerá de la velocidad de lo que nos rodea; si nos desplazamos, el objeto fijo parecerá huir de acuerdo a la rapidez de nuestro paso. Ya le cantaba Ronsard a la bella Marie: “El tiempo se va, el tiempo se va, madame; ¡Ay! no es el tiempo, no, sino nosotros los que nos vamos”. La humanidad ha desfilado a lo largo del tiempo y éste ha acelerado su marcha hasta llegar al nuestro. El individuo de fin — o principio –de milenio se encuentra a la vez atrapado en el torbellino de la aceleración del tiempo y en la conciencia de la irreversibilidad del mismo. Si los días y las noches, o el transcurso de una vida ‑para nosotros habitantes de un mundo urbano industrializado- parecen demasiado cortas para permitirnos aprehender lo que nos rodea, y vivimos en la excitación a veces angustiosa de querer más de lo que podemos, no es menos cierto que resulta difícil escapar a la excitación para refugiarse en un ámbito de ritmo más lento. Estamos inmersos en el proceso, nos arrastra y nos confunde en ocasiones, y el recurso de adaptación tiene que ser cualquiera menos la renuncia a nuestro momento. Creo que es en este punto donde el artista, específicamente el escritor, es el testigo potencial, el traductor que puede “remontar la corriente del tiempo”, como dice Calvino, estabilizarlo y devolverlo al lector en una estructura aprehensible.
La literatura es una búsqueda del tiempo perdido, según Proust, ya que es la memoria lo que conforma la verdadera realidad. “Albertine no era ya más que el centro generador de una inmensa construcción, como la piedra que ha cubierto la nieve”. Si se puede hablar así de un ser tan amado, ¿será que, para el novelista, todo suceso, todo sentimiento no es más que el detonador de su obra, y ésta la reinvención de aquéllos? Para inventar la realidad hay que vivirla, se diría; cada personaje, cada historia tiene que ver con las experiencias de su creador, o de los seres vivos que conoce y retrata o reinterpreta. Esto puede parecer absurdo a la luz de la literatura fantástica o de ciencia-ficción, que crea mundos inexistentes; quizá esos mundos sean meramente una combinación surrealista, onírica, de lo conocido o de lo que anhelamos. Los cuentos infantiles crean un universo de animales parlantes, de hadas o brujas que confieren a la imaginación aquello de lo que la cotidianidad carece; la novela fantástica hace lo mismo al incursionar en la materia de los sueños ‑o las pesadillas- o al plantear un futuro que potencializa la esperanza o la profecía funesta. El novelista es un “simulador que aparenta recrear la vida cuando en verdad la rectifica”, dice Mario Vargas Llosa; “si entre las palabras y los hechos hay una distancia, entre el tiempo real y el de la ficción hay un abismo”. Ese abismo es el pivote sobre el cual gira la literatura; no se trata de contemplar los hechos para narrarlos con veracidad, sino de reinventar el mundo a la medida de nuestros deseos. El novelista es un Merlín, dueño de la historia y del futuro, caprichoso como una deidad, poderoso como ella e igual de arbitrario. No importa de qué forma estén configurados los sucesos, su magia es capaz de transformarlos, como esa piedra cubierta por la nieve que según Proust es el origen de la construcción; las capas sucesivas irán ocultando el guijarro original hasta dejarlo irreconocible. El resultado obedecerá a leyes distintas a las que obedecía el guijarro. Al hablar de tiempos y sintiempos de la literatura, hablamos del no-tiempo de la buena literatura; en ella, las épocas, las costumbres, los rasgos peculiares de un país o una sociedad desaparecen para integrar un espejo universal donde cualquier época, y cualquier individuo, puede reconocer su imagen. ¿Sería redundante citar el ser o no ser de Hamlet para ejemplificarlo?
Tal vez porque el escritor, como cualquier otro individuo, está consciente de la irreversibilidad del tiempo, se empeña en fijarlo en su obra para hacerlo eterno. Dice Yankelevitch que “la experiencia del pasado, que es, después de todo, una experiencia presente, forma parte de la futurización; nuestro esfuerzo por suscitar ‘otra vez’ la aparición de una experiencia antigua desemboca de hecho en una experiencia nueva…y el creador magnifica y glorifica genialmente la misma irreversibilidad”. ¿No es el mito la perpetuación de un hecho a través de la historia, la circularidad de algo que la historia misma se rehusa a dejar morir?
Todo lo anterior tiene que ver con un sin-tiempo propio de la creatividad, el tiempo deseado por oposición al tiempo vivido del que habla Bachelard. Es un tiempo envolvente, el concepto mismo de recuperar el tiempo, o los días perdidos, y transformarlos en una experiencia renovada.
En este fin, o inicio, de milenio, hay un deseo de retrospección; el momento del recuento, diríamos, para considerar alternativas. Si ya Michelet decía que el tiempo se había acelerado, en las décadas de este siglo, para no hablar de fechas, tan imprecisas, la novela ha encontrado otras dimensiones para el tiempo. Anteriormente, dentro de su no-tiempo, fluía en un cauce paralelo al real; se iniciaba en el principio, avanzaba hacia el final, y su sola dirección se veía interrumpida por los remolinos interiorizantes donde el sueño o la conciencia alteran el curso para explorar los rincones de la psique. El ejemplo extremo sería la novela-río de un Rolland o un Martin du Gard, que arrastra, junto al retrato de generaciones de una familia, un fragmento de historia. “En diciembre de 1910, o alrededor de esa fecha, la naturaleza humana cambió”, dice Virginia Woolf en una aseveración digamos audaz, puesto que podría argumentarse que la naturaleza humana ha cambiado muchas veces, o ninguna. Sin embargo, ella mencionaba la fecha específica en que la sociedad a la que pertenecía conoció la obra de los post-impresionistas, Van Gogh, Matisse, Picasso, Cézanne, y en ese contexto resulta comprensible hablar de un cambio. No sabemos qué sucedía con la naturaleza humana en ese momento, pero podemos estar seguros de que el artista había descubierto una nueva forma de interpretarla, y que la pintura iniciaba una etapa. Y Virginia Woolf iniciaba un nuevo tiempo literario: “examinemos una mente común en un día común. Recibe una miríada de impresiones…de todos lados, un diluvio incesante de átomos, que, al caer, conforman la vida de un lunes o un martes”. Una vez bombardeada en tal forma, la mente no se recupera jamás; los lunes y martes de Woolf o de Joyce son distintos a los que los preceden. La voz muda del pensamiento establece un ritmo febril o aletargado, un lenguaje que en vez de narrar la realidad la pulveriza. El tiempo de la novela se fragmentó, se escapó del reloj y del calendario y se aposentó en el interior de la mente. Ese tiempo alterado siguió su camino literario y aterrizó en Latinoamérica, donde Rulfo o García Márquez lo capturaron para transformarlo otra vez; ahora borraron sus límites, lo hicieron revolvente, circular. Eliminaron incluso la noción de memoria, pues ninguna hay donde el pasado habita el presente y el futuro se recuerda antes de que suceda. Ya no hay tiempo perdido; el tiempo indica parámetros, y el hombre del siglo XX ha descartado los externos para emprender la búsqueda en sí mismo, donde el tiempo es otro, subjetivo. “Escribir es combatir el tiempo a destiempo; escribir es un contratiempo”, dice Carlos Fuentes en Tiempo mexicano, y algunas líneas después agrega: “entre nosotros, no hay un sólo tiempo: todos los tiempos están vivos, todos los pasados son presentes”. No hay ejemplo más fidedigno de este concepto que su novela La muerte de Artemio Cruz.
Pero hay un tema aquí, uno que, como los días, se extravía cada vez más a lo largo de este texto: el fin de un siglo y el inicio de otro. ¿Significa algo, en el contexto de esa larga trayectoria de la humanidad? De la humanidad literaria, que es la que nos ocupa. La humanidad lectora que necesita comunicarse, cotejarse, encontrarse. Si algo le ha pasado al tiempo en este siglo ‑para no hablar de la ciencia, si queremos ser optimistas, o del planeta, en el colmo del pesimismo- también le ha sucedido al hombre. Y a la tierra. La geopolítica se reordenó en la segunda mitad del siglo; pero no con un mero cambio de líneas imaginarias o una sustitución de poderes. Vastos territorios vieron interrumpido su proceso histórico por la colonización, y cayeron en él, modificado, muchas décadas después. Es un verdadero tiempo perdido, e irrecuperable. Más allá de consideraciones socio-políticas o económicas, el proceso desembocó en un fenómeno literario. Los escritores que lo originaron responden a un proceso de transculturización, y éste a su vez a la mirada polivalente que el mundo de hoy permite. Un mundo de escritores y de lectores; la aldea global educa ciudadanos de ninguna parte o de todas. Esta nueva ola de literatos ha logrado la simbiosis de sus raíces ancestrales y un idioma ‑casi siempre su segunda lengua- al que enriquecen con lo que Salman Rushdie llama “la visión estereoscópica” que sustituye a la “mirada total”. Los novelistas que escriben en una lengua aprendida no son un fenómeno nuevo ‑Conrad, Nabokov, por ejemplo; sin embargo, la nueva ficción corresponde a una también nueva forma de sincronía. El grupo de novelistas originarios de las ex-colonias ‑o simplemente de países de ultramar- educados en Inglaterra, Francia o Estados Unidos, y que utilizan el inglés o el francés como lenguaje literario es grande; y muchos se encuentran entre los escritores reconocidos y premiados internacionalmente. ¿Qué alquimia se da en esta alternancia y superposición de tiempos históricos? La India de Kipling se transforma en las páginas de Rushdie o de Vikram Seth; no es el ámbito exótico traído a la campiña inglesa por el viajero, sino uno, alternativo, descrito en inglés por un individuo que conoce ambos. Nativos de la India que describen un Londres que podría ser Bombay, o un japonés, como Ishiguro, que retrata indistintamente a una japonesa de la posguerra o a un mayordomo británico. Condé, francófona catedrática de la Sorbona, se remonta a las raíces de sus ancestros esclavos para reconstruir su linaje desde el corazón de Africa hasta las Antillas y Europa; la magia y los ritos irrumpen en el agotado cerco del raciocinio o la claustrofobia psicológica para correr las cortinas del tiempo e inaugurar una nueva era. Ondaatje salta de su país de origen — Sri Lanka- al Canadá de adopción o a los desiertos del norte de Africa, otorgándoles a todos su peculiar mirada poética: “Llegué a odiar el concepto de nación. Las naciones-estado nos deforman. El desierto no podía ser reclamado o poseído- era una pieza de tela arrastrada por los vientos, a la que las piedras no podían sujetar, nombrada de mil formas cambiantes antes de que existiera Canterbury…Ain, Bir, Wadi, Foggara… No quería ver mi nombre frente a nombres tan bellos. ¡Borrad los apellidos! ¡Borrad las naciones! El desierto me enseñó a pensar así”.
“El mundo excéntrico es ahora el centro, y tal vez la única forma de pertenecer al centro en el futuro será ser un excéntrico”: esta cita de Carlos Fuentes expresa bien la corriente contemporánea de la marginalidad. Si el fin de milenio es una frontera, seguramente ya la hemos cruzado, o nos llevará aún varios años llegar a ella. Creo que no tiene ninguna importancia. La verdadera frontera debería ser la de la universalidad; ésa se halla muy lejana dentro del contexto histórico-político, asediada por fundamentalismos e intolerancia. El arte, ese anti-destino- ‑y específicamente la literatura- logrará tal vez alcanzarla. Derek Walcott dice, “¿Cómo elegir entre esta Africa y la lengua inglesa a la que tanto amo?” La elección de estos escritores ha sido no elegir, sino integrar. Integrar temas, lenguas, experiencias y tiempos, para enriquecer la experiencia del sin-tiempo ‑o no-tiempo- de la literatura.